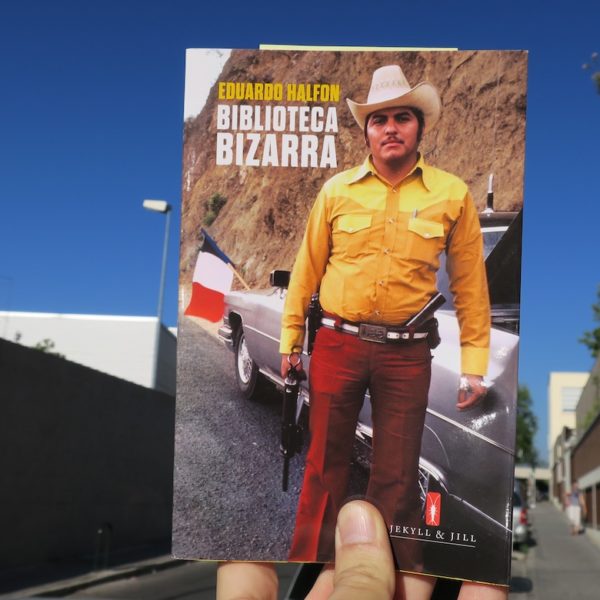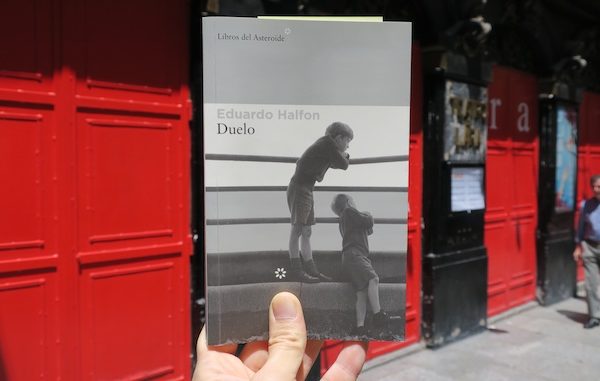Los ególatras, por Sergio del Molino
Quizá las redes sociales sólo lo exacerban o de verdad expresan sin filtros un estado de opinión latente, pero muchos buenos lectores que presumen de serlo tienden a despreciar a los escritores con la misma fuerza con la que admiran los libros. Proclaman un amor puro a la literatura, una literatura sin escritores, que son personas insoportables que jamás están a la altura de sus libros y que no hacen más que el ridículo en una competición bochornosa por llamar la atención de los medios.
Con bien poco éxito, añado, vista la nula presencia de escritores en los medios de masas. Corre el lugar común del ego de los escritores, extendido al ego de los artistas. Somos una gente horrible, al parecer. Esta semana leía en Facebook: «La proporción en ese grupo [de los escritores] de vanidosos, pejigueras, pedigüeños, hipócritas o practicantes de la doble moral, es considerablemente mayor [que en el resto de la población], como bien os podéis imaginar» (no cito al autor porque lo compartió sólo con sus amigos, por lo que entiendo que no era escritura pública).
Confieso que yo mismo he alimentado ese prejuicio, y me sentía muy halagado cuando, en mis pinitos, alguien me decía que no era como los demás, siendo los demás esas bolas de egos hipertrofiados que apestan a presunción y vanidad. Por suerte, también me han llamado narcisista, ególatra, egomaníaco, pomposo y torremarfileño al que no se le puede decir nada que no sea un elogio desmedido. Supongo que eso es el reconocimiento: si todos los escritores son eso, cuando me califican así me están reconociendo como escritor, identificándome por sus atributos más evidentes.
Pero hoy me pregunto qué justificación tiene ese prejuicio. Porque, ahora que conozco a muchos escritores y tengo bastantes amigos entre ellos, no veo que el porcentaje de vanidosos, pejigueras, pedigüeños, hipócritas o practicantes de la doble moral sea superior al del gremio de taxistas, registradores de la propiedad o psicólogos clínicos. Casos de narcisismo y de gente a la que no se le puede criticar nada porque se pone hecha una furia encuentro a diario en todos los oficios y estratos sociales. Algunos de los ególatras más fastidiosos y peligrosos que he conocido eran personas por completo ajenas al oficio de escribir. Sin embargo, si afirmas algo como la cita de arriba, no faltará público dispuesto a aplaudir la afirmación y a darte la razón.
No deja de sorprenderme que una época que sacraliza la profesionalidad y que confirma constantemente la teoría de la banalidad del mal exija a los escritores y artistas unos estándares morales que no rigen en otros oficios. Plantearse, por ejemplo, la naturaleza moral del trabajo de un empleado de banca que vende productos tóxicos a pensionistas o la del policía que golpea a un manifestante suena extemporáneo. Hacen su trabajo, están cumpliendo su deber. En nombre de la profesionalidad se justifican las mayores aberraciones y se disuelven los dilemas morales más burdos. Cuando uno está trabajando debe atender a su trabajo y hacerlo bien, sin esos remilgos morales que se han dejado en casa, donde deben estar. Nadie echa la culpa al obrero de una fábrica de la polución de esa misma fábrica. Nadie culpa al agente de policía de la represión. Nadie culpa al empleado de banca de un desahucio. A no ser que se extralimiten y que se demuestre que no actuaron siguiendo las normas de su trabajo. Mejor dicho: nadie culpa a la institución en la que trabajan, incluso aunque algunos de sus trabajadores cometan actos reprobables. Es el sistema el que causa esas cosas. Ellos sólo son peones, casi víctimas de ese mismo sistema. No pueden nada contra él. Por tanto, no ha lugar al juicio.
Sin embargo, cunde la sospecha de que la dedicación a la literatura o al arte es algo intrínsecamente perverso. Que su ejercicio pudre a quien lo ejerce, y que sólo unos pocos titanes son capaces de resistir limpios y buenos. ¿Por qué sucede esto? La ley de los grandes números dice que entre los artistas tiene que haber el mismo porcentaje de tipos de personas y tendencias que existe en el conjunto de la sociedad. No hay razón para pensar otra cosa.
Lo que sí aprecio entre el colectivo al que pertenezco es una autoconciencia que quizá no destaca tanto en otras profesiones (tal vez porque no son tan públicas, no porque no la tengan). Es común que los escritores reflexionen en sus propias obras sobre su condición, su oficio y su lugar en la sociedad. Quizá para algunos esto sólo sea una confirmación de nuestro ego descomunal, pero muchas de estas reflexiones son ácidas, críticas y mucho más demoledoras que cualquier ataque externo. Me permito recomendar tres títulos, dos de ellos recientes y uno un poco menos: How to be a Public Author, de Francis Plug (seudónimo de Paul Ewen), una divertida broma sobre los rituales de las presentaciones de libros y las firmas de los escritores superestelares en Londres; Farándula, de Marta Sanz, último premio Herralde, donde se retratan las miserias de un grupo de actores que bien podrían ser escritores, pintores o directores de cine, y Fabulosas narraciones por historias, de Antonio Orejudo, cruel y divertidísima parodia de la sacrosanta generación del 27.
Y ya termino, que mi ego se ha quedado satisfecho con este artículo.
Fotografía: Todos los Creative Commons (Dave Morrison Photography)