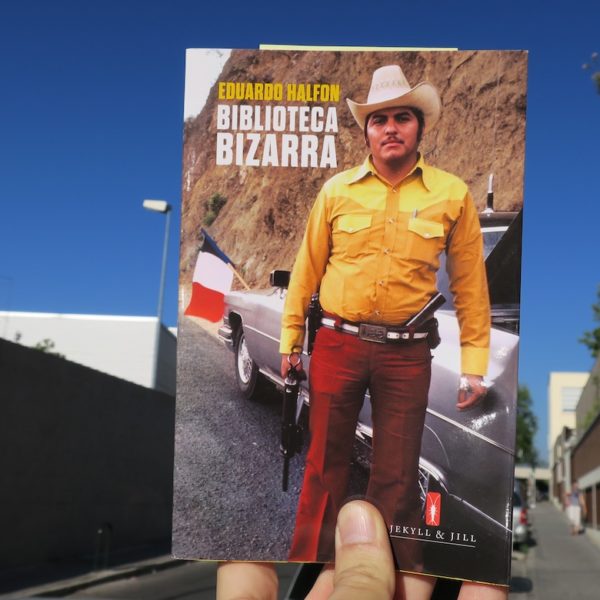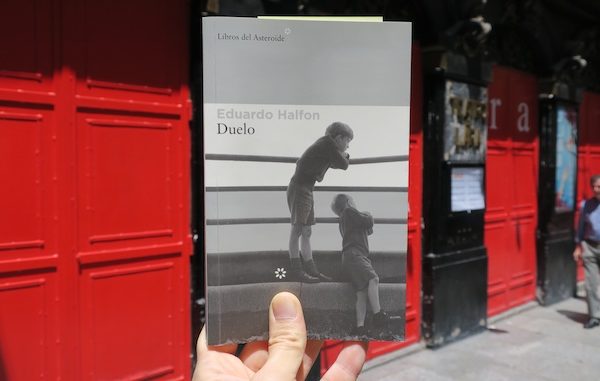Lo insólito, por Sergio del Molino
Tal vez la literatura sí tenga una función social, más allá de su mera existencia: recordar lo inverosímil. Por ejemplo, leo en la muy interesante novela Generación cochebomba, de Martín Roldán que, a principios de los noventa, cuando más dura fue la violencia en Perú, Sendero Luminoso volaba las estaciones eléctricas de las afueras de Lima y dejaba la capital a oscuras. En el apagón, los ciudadanos, aterrorizados, veían cómo en los cerros que rodean la ciudad se formaban hoces y martillos luminosas, compuestas por antorchas y luminarias. Una terrorífica demostración de poder. Lo leo en la novela y, aunque sé que es verdad, no puedo suspender del todo la incredulidad. Por eso necesito comentarlo con mis amigos peruanos, mientras paseo con ellos a medianoche por el distrito limeño de Miraflores, donde ninguna amenaza parece perturbar la alegría de una cena con unas copas. Se lo cuento y me confirman que así era, que ellos lo vivieron, que eran adolescentes o niños en aquella época. Se empezaban a escuchar explosiones, decían, y la ciudad se iba apagando por sectores, hasta quedarse completamente negra. Lima tiene nueve millones de habitantes, es una extensión interminable de calles siempre atascadas y ruidosas que recuerdan a Blade Runner. Ellos hablan de oscuridad y silencio. Y de hoces y martillos luminosos visibles desde muchas ventanas.
Lo insólito se vuelve cotidiano al vivirlo, y la literatura tiene el poder de reubicarlo en lo insólito. Es una defensa elemental: hay que seguir viviendo bajo los apagones y el terror y las bombas. Se trivializa, se sacan las velas con resignación acostumbrada, se hacen chistes, se intenta seguir como si todo eso fuese un fastidio normal, como el tráfico o la lluvia. Es el texto literario el que, a través de su mera enunciación, señala la anormalidad y la barbarie. Porque el texto es la mirada del extranjero, esa mirada imprescindible para cualquier sociedad que quiera verse a sí misma sin chovinismos ni costumbrismos de brasero.
La violencia genera literatura porque es una de las formas que las sociedades tienen de constatar su asombro, de despertar después de un trauma. ¿De verdad pasó todo eso? ¿Cómo lo toleramos? ¿Cómo lo normalizamos? ¿Cómo nos creció esa costra en la piel? ¿A partir de qué muerto dejaron de importarnos los muertos? No se trata sólo de recordar para que no vuelva a suceder. No importa si vuelve o no a suceder porque la literatura no tiene la capacidad de impedir ninguna catástrofe con su insolencia memorística. Se trata de palparse el cuerpo, de sentirse apelado, de reaccionar al ruido cuando ya hay silencio, que es lo que necesitamos para escribir y para leer.
Lo estamos viendo con todos los libros que están surgiendo al albur de la memoria de la violencia de ETA. Lo hemos visto durante décadas con todas las malditas novelas de la guerra civil (a las que Trapiello auguraba una larguísima vida en su imprescindible Las armas y las letras). Lo veo ahora en las librerías de Lima, donde encuentro mesas enteras dedicadas a las novedades que abordan la violencia de Sendero y la represión estatal (unas 30.000 víctimas, la mayoría de ellas entre 1987 y 1992). Tal vez allí encontremos los escritores una verdadera función social e histórica. Tal vez no seamos tan inútiles como algunos nos vindicamos.
Fotografía: Daniel Lobo (Todos los Creative Commons)