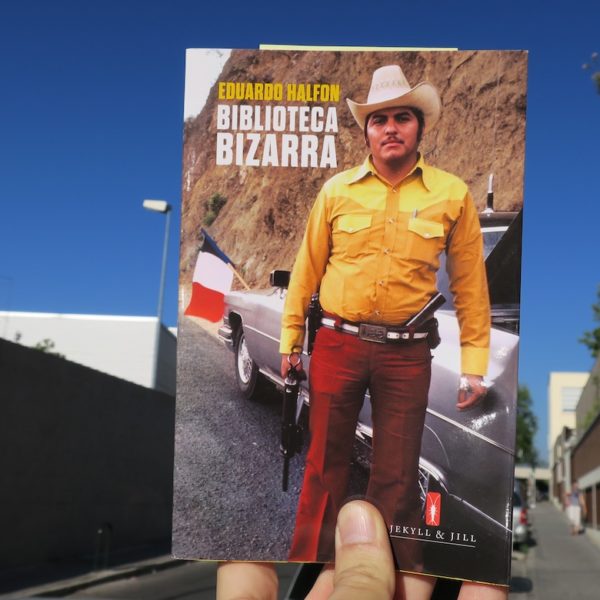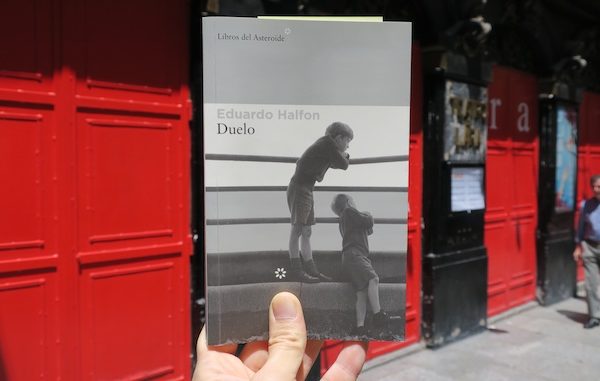Libros dedicados, por Sergio del Molino
Tengo una letra horrible. En mi colegio no insistieron mucho con la caligrafía y yo siempre he sido un torpe con las manos. Mi hijo me llamaba “manazas de la cosecha”, un sobrenombre que llevo con orgullo. No es que no se entienda lo que escribo, sino que parece escrito en un idioma extraterrestre, decididamente no humano. Me pregunto por qué alguien querría tener mi libro firmado. Sé que no entienden lo que les pongo (y escribo dedicatorias largas, más o menos personalizadas, casi nunca inspiradas) y a duras penas disimulan su desconcierto mientras se dan la vuelta sonriendo y me dan las gracias. Dedicar libros es una tortura, pero mucho más, dedicárselos a mi familia. En una de las presentaciones de mi último ensayo, mi hermano hizo fila y esperó su turno. Le dije que no me jodiera, que se lo firmaría cuando comiéramos en su casa, pero se negó: “De eso nada, que siempre dices lo mismo y los tengo todos sin dedicar: venga, dedicando, que es gerundio”. ¿Qué le pones a un hermano que no suene impostado o seco? ¿Te pasas o te quedas corto? Que es mi hermano, un hermano a la vieja usanza, de los que expresan su amor con chistes de pedos.
A mí me da vergüenza pedir dedicatorias. He debatido, cenado y tomado copas con autores a los que admiro como un fan adolescente y no guardo ni una firma. Tengo la obra completa de algunos amigos sin un solo garabato. Presento muchos libros que tienen la página de respeto en blanco. Si el interesado no me los dedica sin que yo se lo pida, se quedan así. Muy rara vez me acuerdo de pedir el autógrafo. En una ocasión le pedí a Jesús Marchamalo, que tiene una hermosa colección de libros dedicados, que me explicase cómo va eso de las cotizaciones del mercado anticuario, qué hace que una firma valga más que otra. No entendí nada, por supuesto.
Hay un señor que me asusta un poco en cada feria del libro y al que temo en esta que ahora empieza. Aparece de sopetón, olisquea los títulos que tengo delante, y cuando ve que en alguno de ellos pone “segunda edición” pregunta al librero si tienen la primera. Nunca la tienen. El primer año, intentando agradar, repuse: “Pero no se preocupe, que es exactamente igual que la primera, hasta tiene las mismas erratas, que no me dio tiempo a corregir”. Error. El hombre empezó a gritarme, muy ofendido: ¿cómo me atrevía a decir que la segunda era igual que la primera? “¡Imagínate que te dan el Nobel! –gritaba cada vez más alterado- ¿Qué hago yo con una segunda edición si te dan el Nobel? ¡Eso no vale una mierda! Sólo faltaría que te dieran el Nobel y yo no tuviera la primera edición. Voy a ver si la encuentro en otra caseta y vuelvo y me la firmas”. Con mucho gusto, mascullé entre dientes, pensando en firmar como Juan Manuel de Prada o Franz Kafka o Kenzaburo Oé o algo así.
En esta nueva feria seguiré sorprendiéndome de que haya tanta gente empeñada en estropear un objeto tan bien diseñado, tan perfecto, tan cuidado y tan pulcro como es un libro, con mi caligrafía de lobotomizado. Es como si me pidieran que derramase un café sobre la primera página. Lo haré con mucho gusto. El lector siempre tiene la razón, ha comprado el libro y puede hacer con él lo que le venga en gana. Sólo espero que no me pregunten qué les he puesto, porque ni yo mismo lo entiendo.