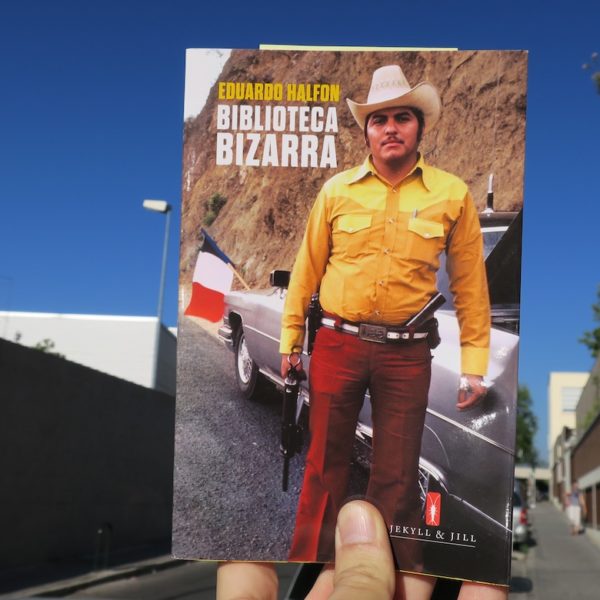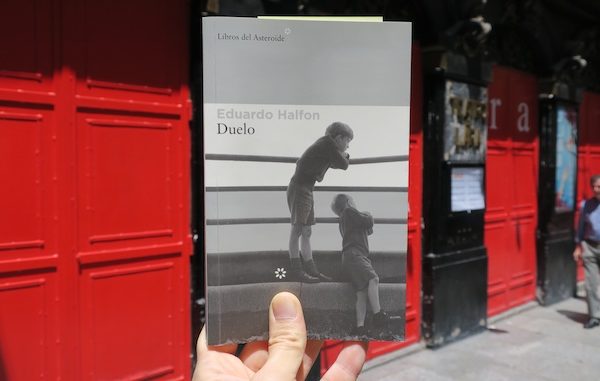¿Hay un perro en este artículo?, por Sergio del Molino
Tengo en mis manos una obra maestra de la literatura postmoderna. En ella, el narrador es una primera persona del plural (aunque puede ser también tercera) que se expresa en segunda persona, no sólo para interpelar al lector, sino para involucrarle en la narración y hacerle parte de él, confundiendo su voz (la del lector) con la del narrador. La trama, plagada de autorreferencias y de sampleos de la cultura pop, así como de clarísimas intertextualidades de varias tradiciones literarias que retuerce con ironía despiadada, no tiene tesis, pero se desarrolla con una falsa dialéctica para cuestionar nuestros conceptos del bien y el mal, colocando el mal en el bien y el bien en el mal.
Este libro tan osado, que asombrará a los críticos más finos y sitúa la literatura del siglo XXI en unas coordenadas radicalmente distintas, obligándonos a redifinir los límites de la narrativa, está escrito por Viviane Schwarz y se titula ¿Hay un perro en este libro? Nótese el subrayado de la palabra perro, que ya marca el tono discursivo. En la portada, para desconcertar aún más al lector incauto, no hay ningún perro, sino tres gatos. Roza el dadá.
Leo cada noche a mi hijo ¿Hay un perro en este libro? Mi hijo tiene casi cuatro años. No sabe leer, pero entiende todos los juegos literarios que se le plantean: acepta que le impliquen en la narración, no le extraña que le interpelen desde un texto dialogado ni que el narrador esté desdoblado en tres, e incluso celebra los guiños a las historias de perros y gatos que le remiten a dibujos animados, a otros cuentos y a un montón de sobreentendidos culturales. Cada noche me pide leer ¿Hay un perro en este libro?, y me lo pide citando el título bien. Otros libros de su pequeña biblioteca son conocidos como “el del cocodrilo”, “el del pajarito” o “el del tractor”, pero este siempre se cita con rigor. ¿Por qué? Porque el propio título es un juego, y citarlo bien forma parte de él.
¿Cómo es posible que mi hijo, en primero de infantil, disfrute con plenitud y sin prejuicios de un montón de sutilezas textuales y paratextuales que la mayoría de los lectores adultos rechazaría como moderneces ridículas? Creo que caben dos respuestas posibles, y las dos tienen parte de razón.
La primera sería la de la inocencia perdida. Los adultos perdemos la capacidad de asombro, estamos aborregados por los prejuicios y no sabemos disfrutar del arte con alegría porque algún idiota nos enseñó que el arte era una cosa muy seria que había que contemplar con cara de Fortasec.
La segunda sería la del infantilismo: si los niños disfrutan y los adultos no, es porque esos jueguecitos son propios de niños y no de adultos. Que la literatura se infantiliza con tanto supuesto Mediterráneo descubierto por la postmodernidad.
Aun a riesgo de caer en la paradoja, ambas respuestas tienen razón: somos animales demasiado solemnes, sí, pero también es cierto que la postmodernidad ha banalizado el discurso literario hasta extremos ridículos. Quizá la solución esté en ¿Hay un perro en este libro? Deberíamos ser capaces de disfrutar y de celebrar todos los juegos de ese libro, pero sin perder de vista que, al final, son eso, juegos, y como tales, no deberían ser tomados muy en serio ni ser objeto interminable de estudio de departamentos universitarios.