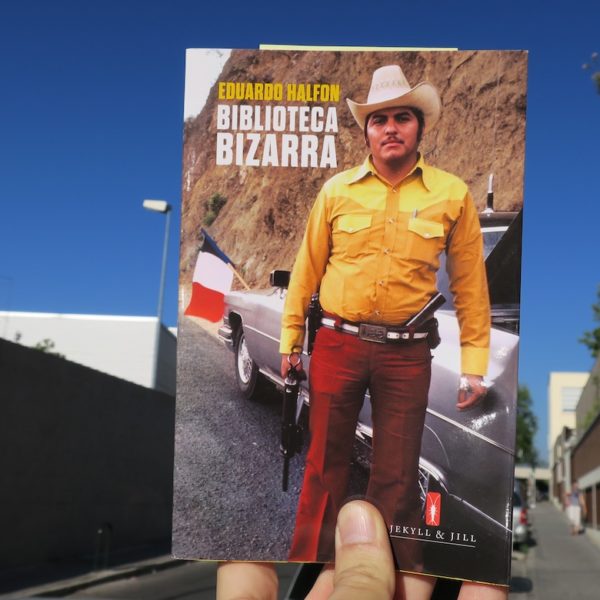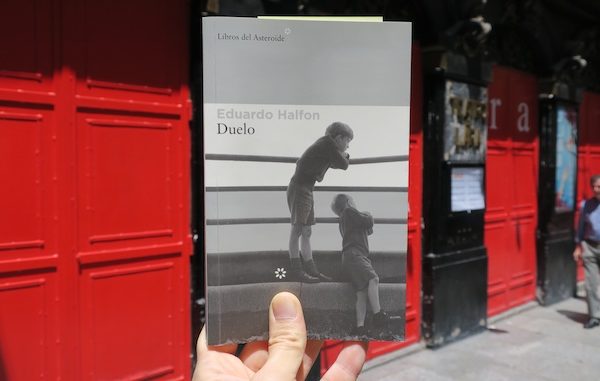Gracias, Antonio
Me van a permitir una licencia. Sé que me las permiten (con resignación) cada semana. Al fin y al cabo, esto del columnismo consiste en ajustarse a las expectativas del lector haciendo a la vez lo que al escritor le da la gana. Hay algo de alquimia que funciona si se da un poco de buena voluntad por ambas partes, pero sé que esta vez abuso de su confianza y entenderé que no me entiendan.
Esta semana, este mismo martes, murió un amigo mío. No era una muerte inesperada y no estoy parafraseando a ningún García Márquez si digo que fue la crónica de una muerte anunciada. Muy anunciada. Todos la esperábamos porque hace tiempo que el difunto nos dijo que quería morirse. Algunos incluso sabíamos el día y la hora a la que iba a producirse la muerte, así que esto no es el lamento que sigue a una llamada de teléfono, sino la imposibilidad, para mí, de escribir de otra cosa. Entiendan que todo me parece frívolo e innecesario.
Antonio Aramayona tenía 68 años y una salud de mierda, incompatible con su vitalidad, su sentido del humor, su inteligencia apabullante y su bondad. Era un hombre bueno en el sentido machadiano de la palabra. Pero no lo traigo aquí por todas esas cosas, que también, sino porque fue mi maestro, una influencia decisiva en mi vida y sospecho que en mi forma adulta de entender la literatura (que para mí es lo mismo que entender la vida). Antonio fue mi profesor de filosofía en el instituto, y si Albert Camus dedicó el Nobel a su maestro del colegio, yo debería dedicarle a él cada pequeño éxito de mi carrerita.
Pasan muchos profesores por nuestras vidas, y en el mejor de los casos guardamos un recuerdo borroso de dos o tres de ellos. Conozco a muy poca gente que se haya encontrado con un maestro que le haya acompañado con tanta fuerza en sus años adultos: Antonio lo consiguió con cientos de personas, y tengo el privilegio de ser una de ellas.
Antonio escribió algunos libros que se editaron muy mal y se vendieron peor, si es que vendió alguno y no los regaló todos a los amigos. Libros de reflexión entre lo político y lo filosófico. Creo que le hubiera gustado escribir más y tener más suerte con sus libros. Creo también que habría merecido tener más suerte. Antonio era un lector recurrente que volvía siempre a sus viejos clásicos, que podía citar capítulos enteros de Ecce Homo o de Zaratustra de su queridísimo Nietzsche y que le gustaba ilustrar sus argumentos tirando de mitología griega, como Freud. Se metió en muchos líos que agravaron su salud. Gozó haciendo travesuras y nos enseñó a unos cuantos a ser traviesos y a reírnos de todo sin dejar de estar serios, porque decir barbaridades con seriedad estoica es la ofensa más desconcertante que se puede hacer a los estirados y a los melindrosos.
Necesito tantísimo contexto para componer un perfil más o menos justo de Antonio Aramayona que ni siquiera voy a intentarlo en estas cuatro líneas. Sólo quiero dejar constancia, antes de que los sollozos por su muerte se apaguen, de que le quise mucho y de que le debo buena parte de lo que soy, para bien o para mal. No me explico sin él. Mi literatura no se explica sin él. Y si alguien, en un futuro lejano, quiere entender por qué escribí lo que escribí y por qué lo escribí como lo escribí, tendrá que hacer arqueología intelectual y raspar en el legado de un profe de filosofía de instituto al que la salud obligó a jubilarse antes de tiempo y que se apeó de la vida por voluntad propia, antes de que la vida no le consintiese la libertad de abandonarla.
Si han llegado hasta aquí, gracias por la lectura y por comprender lo imperioso y necesario de estas palabras. Esto, aunque no lo parezca, también es hablar de literatura.
Fotografía: Juan Manzanara