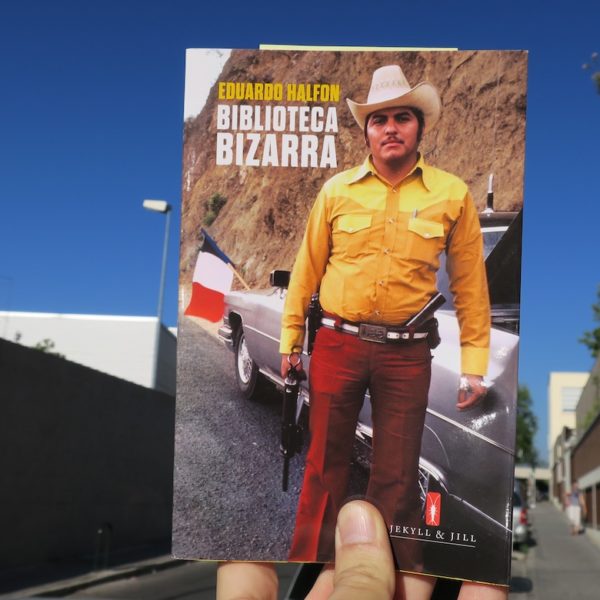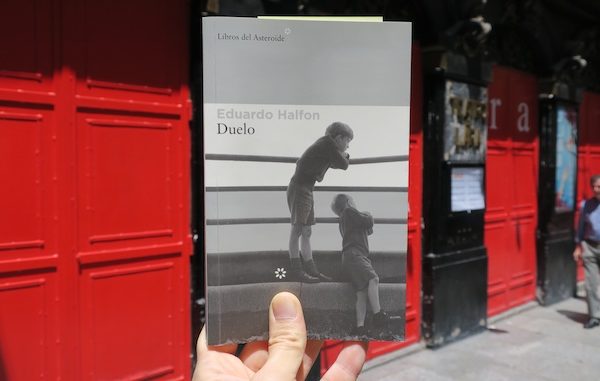Escribimos lo que nos da la gana, por Sergio del Molino
Por más que se intente escribir sin atender a los remilgos sobre géneros, sin preocuparse por cómo etiquetan los libros y despegándose de ruidos y reacciones, hay momentos en que uno se agota. Es aburridísimo tropezar una y otra vez con los mismos reproches y el mismo prejuicio que, por mucho que se disfrace de erudición y criterio, apesta a un desprecio viejísimo y moralista de vía estrecha.
Los escritores que escogemos (no siempre ni como una militancia o profesión de fe, como parecen creer algunos, sino como una elección estética de las muchas que están a nuestra disposición) narrar en primera persona y construimos con ellos algunos libros autobiográficos nos enfrentamos a menudo a la soberbia facilona de los eruditos a la violeta. ¿Cuándo escribirás una novela de ficción? O, mejor: ¿cuándo escribirás una gran novela? Te lo preguntan a veces sin ánimo de ofender, muy metidos en su papel de guardianes de la literatura, como si a ellos les correspondiera salvar y preservar un arte que profanamos con nuestros garabatos. Presumen (sin ningún rigor y contra toda evidencia) que lo autobiográfico es una peste que ha infectado a todos los escritores contemporáneos, que esa infección revela una falta de capacidad y de talento y amenazan con dejar de leer lo que llaman “autoficción”, etiqueta en la que concentran todo su desprecio y que estampan en cualquier relato autobiográfico sin distinción.
No debería darme por aludido (y esto es difícil cuando te interpelan directamente), porque yo no escribo autoficción. Olvidan los detractores del palabro que se compone de dos términos, el segundo de los cuales es “ficción”. Las autoficciones son ficciones protagonizadas y narradas por un personaje que se llama como el autor y que juega a ser el autor, pero que no es el autor en ningún caso. Es un narrador travieso y no fiable, mientras que mis narradores intentan ser todo lo fiables que pueden ser y respetan un pacto de lectura.
Pero no quiero perderme en minucias que, en el fondo, no me interesan. Lo que me sorprende es que quede gente supuestamente informada y formada, algunos con cargo en universidades de prestigio y hueco en el papel de suplementos culturales, que a la altura del año 2018 defienda que una novela de ficción tiene, per se, más mérito literario (sea lo que sea eso) que una sin ficción. Que un lector que presume de criterio crea que la elección autobiográfica es el recurso de los pobres que no saben escribir novelas o que, simplemente, la fantasía y la imaginación son virtudes literarias en sí mismas, es de una ingenuidad que pasma. Avergüenza un poco tener que explicar a estos perdonavidas con doctorado que la escritura autobiográfica también construye personajes, que ningún escritor recrea ni reproduce nada de la realidad, sino que lo inventa al escribirlo, que no hay distinción entre ficciones y no ficciones al plantear un punto de vista o desarrollar una trama.
No puedo creerme que ignoren cosas tan básicas. No concibo que piensen de verdad que elegimos la autobiografía por incapacidad y no porque nos da la gana, porque creemos que es el vehículo más adecuado para narrar lo que queremos narrar, que no escribimos novelas ambientadas en la Mongolia imperial porque no nos sale de las meninges escribirlas, no porque no sepamos. Y como no creo que ningún lector sensible y formado pueda serlo con esos prejuicios tan groseros, equivalentes al del señor que se pasea por un museo de arte contemporáneo diciendo que eso de Picasso lo pinta él con la punta de su verga, hace tiempo que sospecho que el reproche tiene una naturaleza extraliteraria.
La acusación es moralista, no estética. Porque si fuera estética deberían aplicársela a Proust. Deberían empezar sus glosas a Proust diciendo algo así como: “Qué pena, se le veía un chico prometedor y con talento, pero no fue capaz de escribir más que unos libritos autobiográficos sin mayor trascendencia. Ojalá hubiera sabido escribir una novela de espías en Varsovia o una buena distopía interestelar, para demostrarnos la infinitud de su arte”. Como no lo hacen, debo concluir que no son ignorantes, sino sacerdotales. Lo que les molesta de la autobiografía es lo que ha molestado secularmente: su impudor. Que nos paseemos por ahí con las tetas literarias al aire, provocando con nuestras minifaldas confesionales, sin un buen abrigo de ficción que nos tape las carnes. Piden un poco de decencia, que la gente bien vestida no tiene por qué aguantar este desfile nudista.
Siglo tras siglo, la ficción nos ha acostumbrado a una forma de leer decente que no incomoda al lector que no gusta de mancharse o sentirse violento. Saber que todo es mentira ofrece una seguridad infantil tanto al escritor como al lector, que acuerdan que todo aquello es un juego del que pueden salir si las cosas se ponen complicadas y en el que el lector puede elegir hasta dónde se compromete. Puede jugar a emocionarse e incluso a tener una relación de amistad o de amor con los personajes del libro, pero la convicción de que son seres ficticios le salva de cualquier dilema. En cuanto el asunto se ponga incómodo, basta con recordar que no hay nadie allí, que nadie sufre de verdad, que no hay monstruos en el armario ni debajo de la cama. Se puede apagar la luz y volver a dormir.
Sin embargo, cuando el lector se enfrenta a un personaje que sabe que existe y a unos hechos que se pueden contrastar con una búsqueda en Google, no se puede parapetar en la decencia. La relación con el libro es distinta, por más que adopte la forma de una ficción y se pueda leer como tal. El narrador exige otra cosa de ti, no es tan fácil desentenderte de los dilemas y paradojas que te plantea. De alguna forma que muchos juzgan intolerable, traspasa esa red de seguridad y produce incomodidad, desazón y otras emociones que el lector aséptico, correcto, de misa diaria y traje de domingo, no está dispuesto a sentir. Y nada le obliga, claro está. En cualquier momento puede cerrar el libro y refugiarse en una novela reconfortante con lágrima artificial, pero le irrita tanto, le escandaliza tanto esa manera indecorosa de narrar, que clama por suprimirla. No le basta con no leerla: quisiera que no se hubiese escrito. Por eso la ridiculiza y la denigra.
Lo peor de los moralistas es que rara vez se reconocen como tales. Buscan coartadas y se esconden en otros discursos porque no se soportan a sí mismos. Detrás de toda persona escandalizada hay un individuo asqueado de sí mismo, que en lugar de superar su estrechez de miras y su mezquindad prefiere diseminarla y convertirnos a todos en enanos.
Por norma y por salud, hace tiempo que aprendí a desconfiar de aquellos que les dicen a los demás cómo deben escribir, cómo deben comportarse y cómo deben vivir. No los quiero cerca de mí, y algún día dejaré de ser educado con ellos cuando me interpelen y me señalen con sus dedos huesudos.