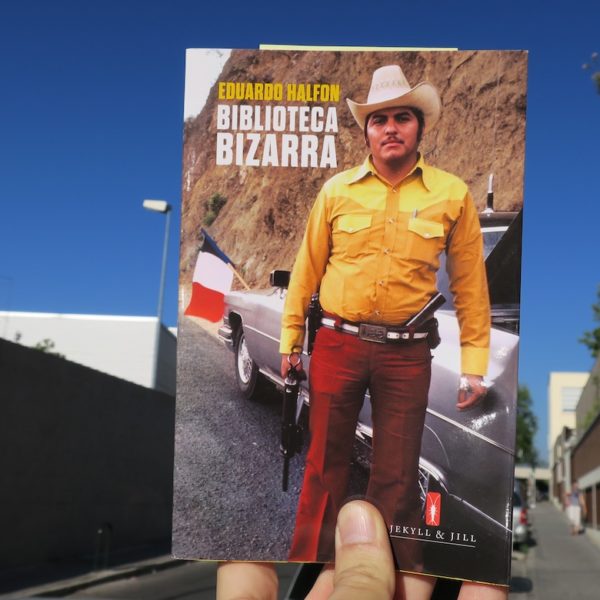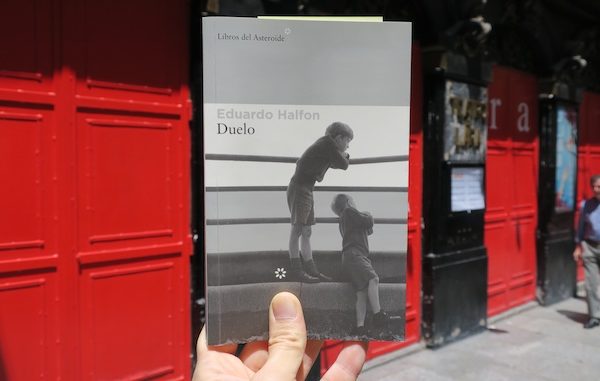El escritor whisky y el lector alcohólico, por Sergio del Molino
“Cuenta un sueño y pierde un lector”, escribió Henry James para disuadir a los jóvenes escritores de pringar sus páginas con ese almizcle que las endulza y estropea hasta volverlas ilegibles. Es un consejo sensato, de los mejores que puede recibir alguien que quiere aprender a contar historias, y mucho más meritorio teniendo en cuenta que fue escrito mucho antes de que Freud se pusiese de moda y muchísimo antes de que los surrealistas convirtieran lo onírico en pornografía sonámbula. Hoy desconfiamos de los sueños por saturación, pero en el siglo XIX sólo se podía desconfiar por inteligencia narrativa.
Desobedecer a Henry James lleva al desastre, por eso hace falta una determinación suicida para llevarle la contraria, y sólo un escritor kamikaze puede levantar mil páginas de desafío. Mil páginas donde se cuentan un montón de sueños y donde se pierden, en consecuencia, un montón de lectores. Rodrigo Fresán, en La parte soñada, su último libro y segunda parte de una muy ambiciosa trilogía, se da el gusto de perder lectores contando sueños que sueñan y son soñados.
Hay escritores que escriben para seducir, para satisfacer y cultivar el ego del lector (porque los lectores también tienen ego, como cada humano, y no son pocos los que leen para autocomplacerse, para que el autor les haga sentir listos, sensibles, mejores, supremacistas éticos e incluso guapos y jóvenes y báquicos y sexuales). Son escritores refresco, que se presentan como un vaso helado en una tarde de verano bajo una sombrilla. Pero también hay escritores whisky, gustos adquiridos, que no soportan hielos ni rebajes de agua fría. Sus lectores ahogan una mueca en el primer trago, y eso aleja a muchos bebedores de agua del tiempo y enfermos de anginas, pero llama la atención del que sabe que hay algo muy interesante en ese sabor fuerte y escalofriante. Algunos lectores (es bien sabido) tenemos vocación de alcohólicos desde que aprendimos las primeras letras, y los escritores whisky lo saben, por eso no necesitan colocar neones ni reclamos en la puerta: están convencidos de que entraremos en su mundo por nuestra propia voluntad.
“Entre libremente”, decía Drácula a Jonathan Harker, del mismo modo que Fresán invita a sus lectores a pasar la noche en sus libros. Hay que aplaudir, mimar y preservar a los autores como Rodrigo Fresán, como las ciudades preservan sus coctelerías más decadentes o como Rumanía cuida sus castillos de vampiros, porque los lectores alcohólicos necesitamos escritores whisky. No está bien que la sociedad literaria quiera volvernos abstemios y nos cierre las licorerías y nos deje la tristeza de una máquina expendedora de limonadas y tés helados.
De momento, los lectores alcohólicos no corremos peligro de desintoxicación: a Fresán no sólo le acaban de dar un premio en Francia (el Roger Caillois de Literatura Latinoamericana a toda su trayectoria, concedido por a Société des lecteurs et Amis de Roger Caillois y la Maison de l’Amérique latine, en colaboración con el PEN Club Français), sino que Literatura Random House ha recuperado este otoño su ópera prima, Historia argentina, publicada en 1991 y con varias ediciones en Anagrama, inencontrables desde hacía un tiempo. Si van a entrar libremente en el castillo de Fresán, les recomiendo que empiecen por este título, con sonido remasterizado y nueva portada de Ana Yael.
Mantra, Jardines de Kensington, Vidas de santos, La velocidad de las cosas o El fondo del cielo, además de las dos primeras partes de su último plan narrativo para volver locos a sus propios lectores (La parte inventada y La parte soñada) son barras libres para lectores alcohólicos, donde sus incondicionales hemos aprendido a orientarnos por Canciones Tristes (o Sad Songs), a recitar de memoria discos enteros de Bob Dylan sin entender ni un verso, y a saltar de cuadro a cuadro de Hopper persiguiendo mariposas de Nabokov. Fresán nos ha contagiado sus obsesiones de adolescente superdotado, de lector febril que mezcla en su licuadora mental todos los ingredientes pop que ha acumulado en noches de insomnio y en mañanas de playa sin baño. En los últimos libros, con la sombra de la paternidad, una nueva obsesión que se presenta como amor por el hijo, por ese Daniel nombrado en las dedicatorias y autor de las portadas de sus dos últimos títulos.
A Fresán hay que leerlo con la misma entrega con la que él escribe, y eso, claro está, no se le puede exigir a cualquiera. A casi nadie, de hecho. Pero a él no le importa: es un suicida, y hay que amarle como se ama a los suicidas, dejándoles la pista libre y admirando la forma en la que caen.
Yo quiero a Fresán. Desde que empecé a leerlo, mucho antes de publicar nada ni de entender que la literatura, si no somos escritores refresco, es una forma de suicidio. Años después le conocí. Me lo presentó Félix Romeo, lo recuerdo con la precisión que no tienen otros recuerdos, y aquella tarde, tímido e idiota, apenas supe decirle nada. Hoy puedo presumir de su amistad, de que mis libros comparten catálogo con los suyos en la misma editorial y de algo mucho más inverosímil: de ser leído por él. Hace unos meses me llamó para decirme que le había gustado mucho La mirada de los peces, y yo balbuceé, de nuevo idiota, pues nunca dejaré de ser su lector alucinado, incapaz de asociar el Rodrigo Fresán autor de Mantra con el Rodrigo Fresán que aparece en la pantalla de mi móvil.
Cuenta un sueño y pierde un lector. No cuela. A mí no me va a perder, por mucho que se empeñe.
Fotografía: Rodrigo Fresán fotografiado por Casa de América (Todos los Creative Commons)