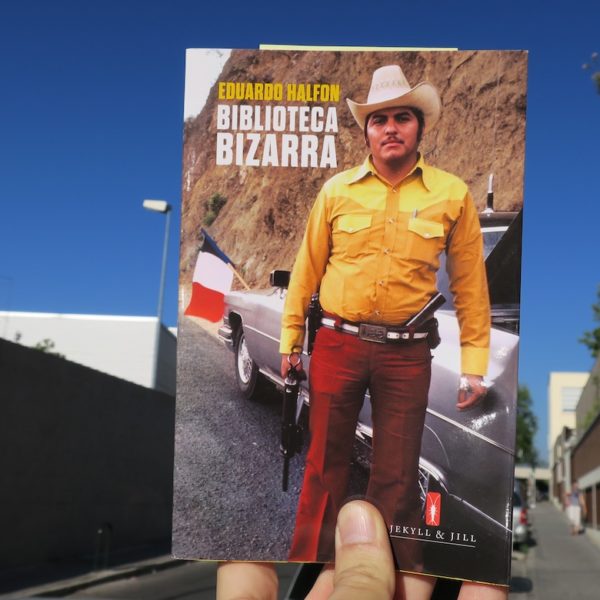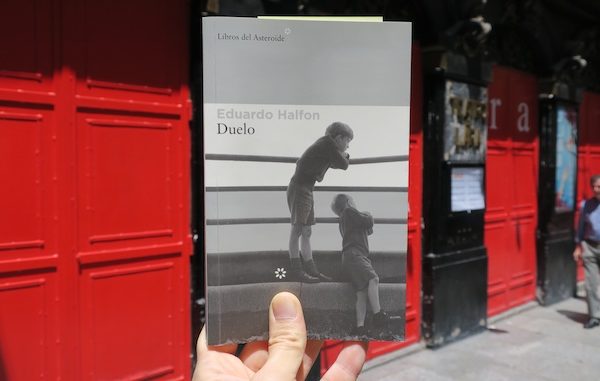El abajo firmante, por Sergio del Molino
Apenas tengo ejemplares dedicados en mi biblioteca. Poseo las obras completas de varios amigos con los que he compartido varias cajas de vino y seis o siete secretos y jamás me han dedicado un libro. Porque no se lo he pedido. Porque no se les ha ocurrido. El otro día regalé una edición anticipada no venal de mi próximo libro a dos escritores a los que quiero y admiro mucho. Se la llevé a su casa y, al salir, me di cuenta de que no se la había dedicado. Ni se me ocurrió.
Conozco a bibliófilos que saben tasar al céntimo los libros dedicados. Un Rayuela dedicado por Cortázar a García Márquez puede hacer saltar la banca de las librerías de viejo, por ejemplo. Sé, por tanto, que estoy perdiendo un patrimonio rico. Conozco a escritores que, cuando mueran, sus autógrafos en primeras ediciones (incluso en pruebas encuadernadas) cotizarán a lo bestia entre los coleccionistas. Podría sacar a mi familia de algún apuro poniéndolos a la venta, o alegrarle un poco la herencia a mi hijo. Pero nunca me acuerdo, no le concedo la menor importancia, muy rara vez importuno a un amigo para que me garabatee la página de respeto de su libro.
Por eso me maravilla el fenómeno de las ferias. Sigo sorprendido de que la gente acuda al Retiro un día sahariano a deshidratarse frente a una caseta para que un tipejo como yo le estropee el ejemplar recién comprado con su caligrafía de niño que no acabó los cuadernos Rubio. Algunos aprovechan para charlar un rato, y eso sí que lo puedo entender (a medias: creo que estarían mejor charlando con sus amigos en un bar). Me apuntan alguna idea o incluso me recomiendan alguna lectura que, al hilo de lo que me han leído a mí, piensan que puede interesarme, y casi siempre aciertan. Comprendo el gusto que puede dar hablar unos minutos con el autor de un libro que has disfrutado, pero hay mucha gente que sólo busca la firma. Sin necesidad de llegar al bibliófilo cazador (un personaje habitual de la feria que persigue primeras ediciones de autores jóvenes, “por si alguno gana el Nobel”), muchos se van contentos con la dedicatoria, sin cambiar ni media frase. Y yo, al menos, intento trabajármela un poco y componer dos o tres líneas. Sé de autores superventas que utilizan un sello de caucho donde se lee “Con cariño”.
Mi gratitud, por tanto, es mayúscula. Me dan ganas de darles agua, cerveza y bocadillos en vez de firmas. ¿Qué hacéis, criaturas, bajo este sol, pidiéndome un garabato? No quiero ponerme místico, pero me siento en deuda con estos lectores paseantes y entregados. Por eso procuro ser todo lo amable que sé, sonreírles mucho, hacer que se sientan muy bienvenidos. No me quejo ni del calor ni del cansancio (y yo me quejo constantemente de todo, hasta de mis quejas). Me gustaría que se fueran felices, que no sientan que han venido hasta la caseta en vano, para encontrarse con un gilipollas. Y si además consigo escribir bien sus nombres en la dedicatoria, me considero un triunfador.
Luego me marcho abrazando al autor que firma conmigo en la caseta, que suele ser un amigo o un conocido, y me largo sin pedirle que me dedique un ejemplar (que a veces me regala in situ), porque no me acuerdo de que allí estamos todos para dedicarnos libros.
Imagen: Sebastien Weirtz (Todos los Creative Commons)