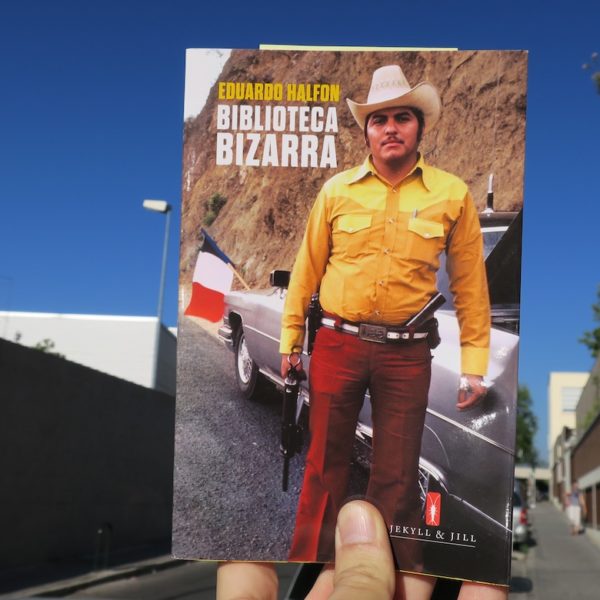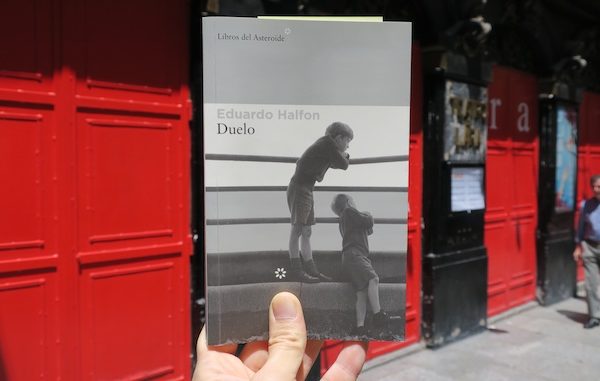Biblioteca, por Sergio del Molino
Hacía mucho tiempo que se habían llenado todos los estantes disponibles y los libros formaban pilas por todas partes. En mi mesa, pero también alrededor de mi espacio de trabajo, junto a las camas, hasta en la cocina. Columnas inestables más altas que mi hijo de cinco años tapaban radiadores y muebles. La casa parecía el cerebro de Funes el Memorioso, así que hubo que salir a comprar más estanterías y forrar con ellas las pocas paredes libres que quedan por aquí. Luego pasamos dos días moviendo libros, reordenándolos, haciendo que esa acumulación se convirtiese de nuevo en una biblioteca, pues había dejado de serlo. Una biblioteca privada no es más que un orden biográfico que sólo tiene sentido con su disposición.
No tenemos tantos libros, pero no vivimos en una mansión. Hemos calculado que, después de la purga que acabamos de hacer aprovechando el movimiento, quedan pocos más de tres mil, lo que no es una biblioteca monstruosa para la casa de un escritor (aunque, teniendo en cuenta que no he cumplido los cuarenta, es de esperar que ese número se duplique cuando tenga cincuenta), pero sí crea serios problemas para instalarla en el piso del centro de una ciudad habitado por una familia de tres miembros.
Es divertido repasar uno por uno todos tus libros y reencontrarte con tus otras vidas lectoras. Hay obras completas de autores que te entusiasmaron y que ahora no te dicen nada, ensayos políticos de un animal político que ya dejaste de ser y volúmenes con dedicatorias admirativas de escritores que no recuerdas haber conocido. Amontonar los libros descartados que van a salir de casa (sin piedad, formando piras funerarias, casi dan ganas de quemarlos) es decir adiós del todo a muchos yoes que ya no reconoces. Mi pareja me pregunta antes de tirarlos al montón malo, donde caen cientos. Este, fuera, ¿no?, consulta sosteniendo la novela de un autor con quien me peleé. No, que es muy buena, le digo. Pero el tío es un gilipollas, dice, ¿de verdad quieres conservarla? Claro, digo, el libro no tiene la culpa de haber sido escrito por un imbécil. Y se quedó. Ordenar libros es un ejercicio de crítica literaria.
No tengo una biblioteca de bibliófilo ni demasiado completa. La historia que cuenta es la de un lector compulsivo, despistado y bastante descuidado, que se obsesiona por autores y temas de los que adquiere una buena bibliografía que se interrumpe en cuanto deja de interesarle, que no trata bien los libros, que los destroza al leerlos (se aprecia a simple vista qué he leído y releído y qué permanece intonso, para saciar la curiosidad de esos impertinentes que no tienen biblioteca y, al ver una ajena, preguntan: ¿los has leído todos?) y que no sigue un plan ni tiene un gusto muy acotado. Es una biblioteca vivida, y por eso luce tan bien en su nueva disposición, por eso da tanto calor a la casa.
Cada vez conozco a más gente, lectores voraces e incluso escritores letraheridillos, a quienes los libros les molestan. Se enorgullecen de haberse desprendido de sus ingobernables bibliotecas y de convivir con un número sensato y discreto de ejemplares que apenas acumulan polvo y dejan sitio en la casa para poner recuerdos de Cancún y un televisor más grande. Yo creo que el hogar es más hogar con libros. Nada da más sensación de acogida, de intimidad y de vida en marcha que una biblioteca que va creciendo año tras año, obligando a reordenar la casa y las costumbres, contando nuestra vida al tiempo que la condiciona y la acota. Creo que con esa actitud hago que el tiempo corra hacia atrás. Avanzo hacia el pasado en vez de hacia un futuro de pantallas sin polvo. Me repliego en la identidad gutenbergiana donde fui criado, y reniego un poco del siglo que me toca vivir. Y no soy un nostálgico: ya me deshice de los discos y de los vídeos y ya no se ven periódicos ni revistas en papel (que eran parte del paisaje de esta pareja de periodistas que compraban kioscos enteros cada domingo). No me da miedo vivir en el mundo de hoy, pero creo que los libros forman una parte tan reptiliana de mi personalidad que no puedo renunciar a ellos sin renunciar a mí mismo. Soy de otro tiempo, y lo seré hasta que muera. Es una anacronismo compartido por todos los lectores. Todos los que tenemos y mimamos bibliotecas somos un poco moluscos, y creo que el mundo sólo ve de nosotros la concha, sin adivinar nunca que dentro hay humedades cavernosas donde se está caliente y nutrido.
Fotografía: Todos los Creative Commons (Mariana Costa)