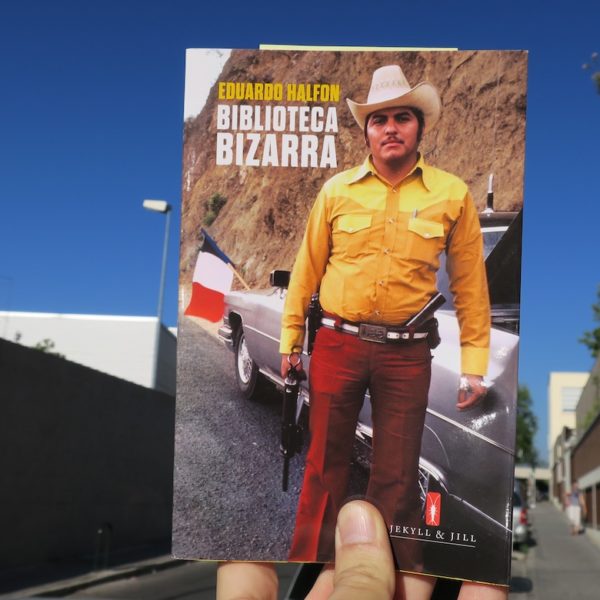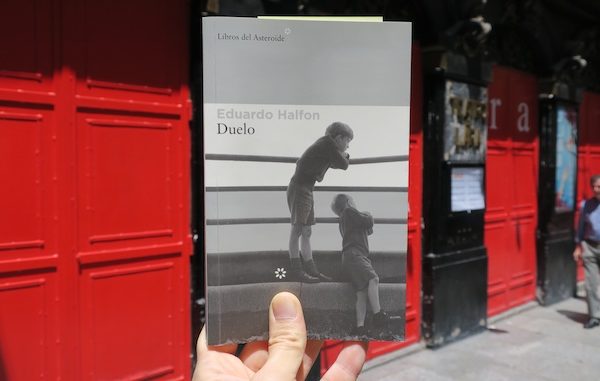Apariciones (IV): Ana María Matute, por Cristina Fallarás
–Ay, hija, tráeme algo de beber que esto está muy lejos de todo.
Me pregunto por qué mis aparecidos siempre eligen la caída de la noche para llegarse hasta este lugar tan lejos de todo, y cuando digo de todo quiero decir más lejos que China y más lejos que Sri Lanka y más lejos que Totana, así, como concepto. Imagino que es su tendencia a lo clásico. Un muerto no se aparece de día sino en las series televisivas, un género que yo no toco.
Ana María Matute es una anciana con la que tengo ganas de hablar de dolor y abusos sexuales, pero me contengo. Soy una buena anfitriona. Miro hacia la piscina, ahora vacía, con el gresite reventado, y me pregunto dónde habrá algo de beber por los alrededores. Para hacer tiempo, hablo.
–Un día yo le hice una entrevista.
Me mira sonriendo al pasado. En ese pasado no estoy yo, desde luego.
–Le pregunté sobre…
–Usted debería vivir en el bosque –hace un gesto con la mano que recuerda a alguna condesa cuyas preocupaciones sociales llevaran a la tragedia–. ¿Por qué no va a vivir al bosque?
Creo que no puedo contestarle a esa pregunta. Creo que no puedo contestármela. Yo me he retirado a vivir en las ruinas de mi infancia para no morirme, para no matarme. Pero ese tema es complicado. Mi infancia es esta urbanización de los años setenta, que tuvo una piscina donde hoy quedan algunos restos amontonados, varios desconchones y una familia de ratas. Mi infancia es una canción de Danny Daniel que huele a bocadillo de tortilla francesa con aceite de oliva y al miedo a perder las bragas bajo un algarrobo.
–Es que yo me he venido a las ruinas de mi infancia –confieso muy bajito.
–Claro –afirma con la cabeza comprendiéndolo absolutamente–, por eso lo digo. En las ruinas de toda infancia hay un bosque. ¿Tienes algo de beber?
–Ahora busco.
Entro a la casa recordando aquella conversación que mantuvimos hace ya más de diez años en su casa de Barcelona. Me habló del dolor y del silencio. De su dolor y de su silencio de años. Bajo su pelo blanquísimo, entre sus dedos que eran ya ramas de aristocracia, el daño daba vueltas todavía, y desde tan lejos.
–Yo acabé siendo feliz –la oigo hablar mientras me dirijo hacia dentro, a ningún sitio, en busca de una bebida que no tengo–, pero antes… Antes no hay por qué recordarlo, no hay por qué contarlo. Total, ¿qué sacaríamos de ello? ¿Que alguien pensara “Hay que ver qué vida triste tenía esa mujer”?
Desde el interior de la casita, tan reventada como la piscina y como todo por mis alrededores, sé que sigue hablando pero no entiendo lo que dice. Oigo la palabra Infancia, la palabra Soledad, la palabra Nacimiento.
Cuando por fin regreso llevo en la mano derecha un trozo de ladrillo. No sé, es lo único que he encontrado con cierta consistencia. En la mano izquierda, un mantelillo de hijo que perteneció a alguna antepasada cuyas iniciales son MJGI. Quiero decirle que algunos bosques tienen demasiados claros para sobrevivir a la sombra. Pero ya no hay nadie. En el lugar que ocupaba en el porche, sobre la tumbona a la que solo le queda el armazón, duerme un gato grande, pacífico y dorado.