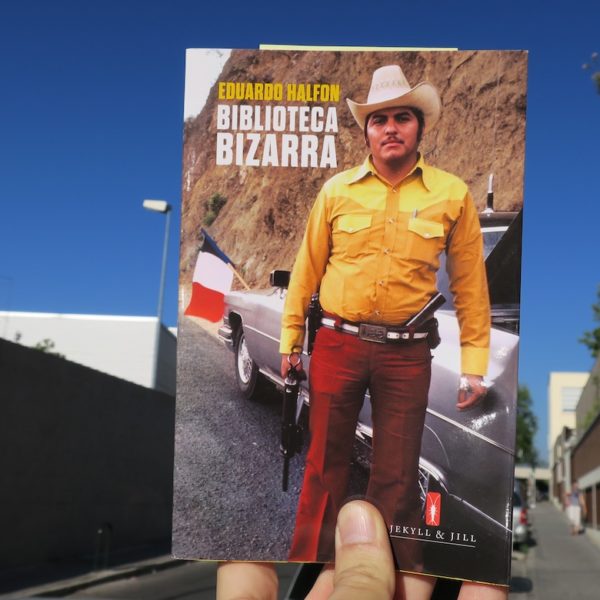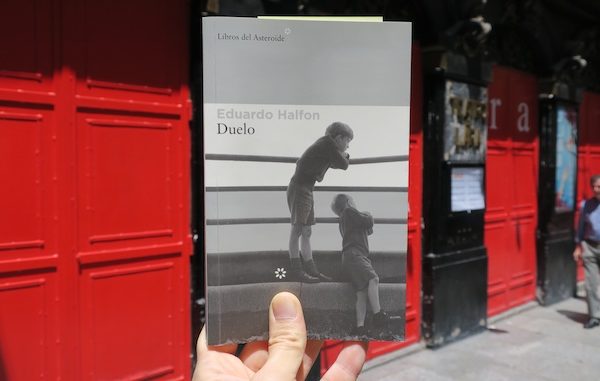Apariciones (2): Ana María Moix, por Cristina Fallarás
Permanezco en mi puesto, este lugar en el que me he instalado para entender la devastación y donde me visitan mis muertos. Je, la devastación bien podría ser solo un machetazo de melancolía.
—No lo es.
Evito admitir esa voz que suelta el no-lo-es. Melancolía, iba diciendo. La melancolía es un mal construido de identidades y pertenencias, oh la sangre. Melancolía, mal de frontera. Todo muy siglo XX.
He salido, como siempre, después de que el sol se esconda. Por el calor. Ya no hay moscas, otro mal tan siglo XX. Dejo pasar un rato antes de reparar en la presencia de la mujer. Saltándome el no-lo-es, lo hago atendiendo a la tos. No es joven, un imbécil podría afirmar que nada queda de juventud en ella, y sin embargo podría parecer un muchacho.
—Eres una pobre vocacional. Algo que no resulta, exactamente, un problema.
Eso dice sin mirarme. Fuma con la vista clavada en el suelo, entre sus zapatones. La miro, porque esa afirmación bien podría resultar ofensiva. La mujer a la que reconozco como Ana María Moix vuelve a toser e incluso parece estar aún viva, de tanto que duele su tos.
—Terenci no dolía, no juzgues.
Me conoce. Sabe mi temor a que un desgarrón de su hermano me dejara sangrando. Ella, en cambio, resulta, siempre ha resultado, de una dulzura terminal, seca, agujereada y ligerísima como la pumita, también llamada piedra pómez.
Ganas me dan de contestarle que toda pobreza es un castigo, pero ya lo sabe; incluso la pobreza elegida, la vocacional, pero lo sabe. Contestarle que no puede venir así a hablar alegremente de pobreza, pero la palabra “alegremente” se solidifica en un adverbio tan fuera de lugar que cae de la frase no pronunciada y arrastra consigo el resto de las palabras.
Por eso, digo:
—Una vez alquilé un piso en la calle Joaquín Costa de Barcelona, hace ya tres o cinco siglos. Cuando llevaba un par de días pintando paredes, apareció una representación de vecinos a informarme de que en aquel piso había vivido la familia Moix, y que por esa razón yo no debía cubrir de blanco el espantoso mural dorado que ocupaba la pared principal del salón.
La mujer a la que reconozco como Ana María Moix, y como ella tose, me ignora con sus dedos amarillos. No me parece que tenga nada que ver con un mural. Tampoco me parece que merezca el apelativo de La Nena.
—Bah —afirma—, todo es cine. Una letra de canción, generalmente cursi.
Arranco un monólogo en el que mezclo la idea de que todo lo cursi nace de la falta de otros recursos y disquisiciones sociales donde rechazo cualquier aproximación a la amistad como valor. Hablo y hablo hasta que todo es negro y solo existe ya su brasa. Hablo y hablo hasta darme cuenta de su hondísimo silencio. Pasado un tiempo que podría sumar treinta minutos o treinta días, no me decido a comentarle la visita, hace quince días, de Francisco Casavella.
Debería preguntarme por qué todos los escritores que me han interesado son seres de un silencio alimenticio y perplejo. Nada de loros, de lechuguinos ni monsergueros de tertulia fatua. Debería comentarlo con ella, pero en su lugar solo quedan los gusarapos de ceniza que iban cayendo como promesas amarillas, sí, también amarillas.