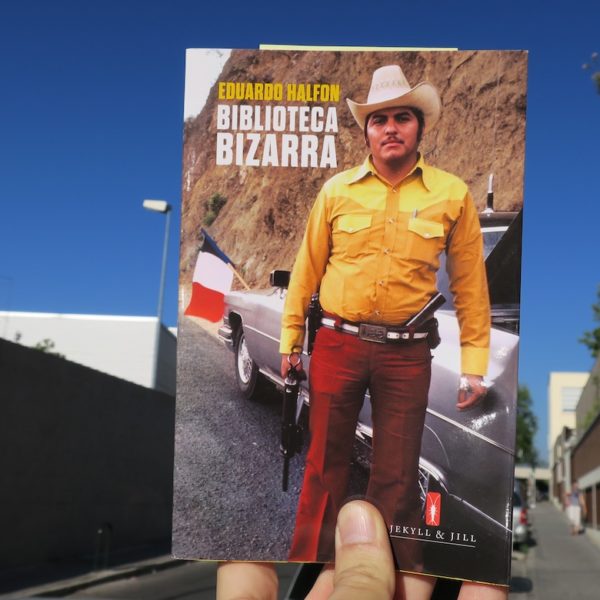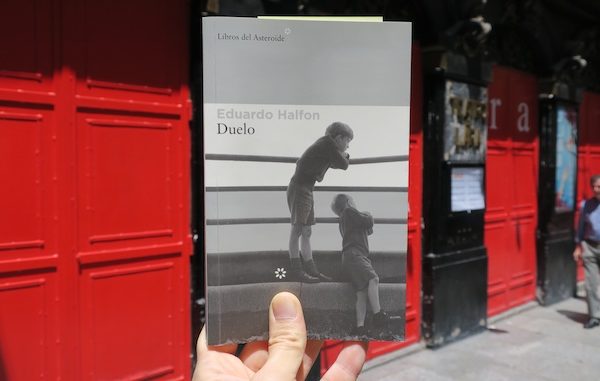El ataque de los zampabollos llorones, por Sergio del Molino
Quemarse, exponerse. La única historia verdadera es la que nos habla y nos alude. «Tienes que estar dispuesto a quemarte», le dice un personaje al protagonista de El instante de peligro, la novela finalista del último Herralde, firmada por Miguel Ángel Hernández Navarro. Y yo asiento. Es peligroso ese neorromanticismo o esta penúltima vuelta de tuerca a lo pasional. Estamos prevenidos de que el mundo es un patio de colegio y de que cualquier exploración sentimental va a ser señalada con burlas. Tal vez merecidas. Es normal. Cualquiera que haya paseado por el centro de una gran ciudad ha visto su paso cortado por misioneros sonrientes que piden un óbolo para no sé qué oenegé. Nos los quitamos de encima como podemos sin mala conciencia porque sabemos que son comerciales a comisión. Si al menos fueran voluntarios, como las señoras que pasaban la hucha de la Cruz Roja…
Con las emociones se han vendido relojes, coches y colonias, no sólo afiliaciones a cualquier causa sin fronteras. Los sentimientos han quedado para la gente crédula y simple. Cuidado con los sentimientos, que sólo sirven para bajar la guardia y que te vendan un viaje para dos personas o una casa en la playa sin vistas.
Por eso es peligroso lo que hacen escritores como Miguel Ángel Hernández. Esa explosión de sentimientos, ese quemarse y escribir sobre algo que duele e importa, pero hacerlo a la vez desde el intelecto, con una teoría sobre el arte detrás y con la sombra de Walter Benjamin en cada línea del texto, es casi una afrenta. Hasta hace poco, y quizá todavía hoy, andar con Proust a cuestas, que es lo que hace Hernández, era ridículo en muchos ambientes literarios. Como matones de colegio, los escritores se reían y aún se ríen de los zampabollos llorones que están todo el día a vueltas con la memoria y las fotos de la abuela.
Paciencia. Las cosas van cambiando. Así como los vendedores de coches han aprendido a usar en sus anuncios el humor y algo parecido al sarcasmo, los escritores podemos volver a explorar las emociones sin que los otros escritores vengan a rompernos las gafas. Miguel Ángel Hernández tiene la ventaja de que, como yo, es un tipo alto. No se atreverán a partirnos la cara. Con esa baza hemos jugado siempre. Y yo creo que está funcionando. Cada uno la trabaja a su manera, pero va funcionando. Prepárense, porque después de décadas de mirarse con distancia e ironía, después de toneladas de autoficción y de juegos paródicos, llegan narradores que no sólo creen en el amor, sino que se enamoran y lo cuentan. Cuidado. Mucho cuidado con ellos.
(La fotografía de Miguel Ángel Hernández es obra de E. M. Bueso.)