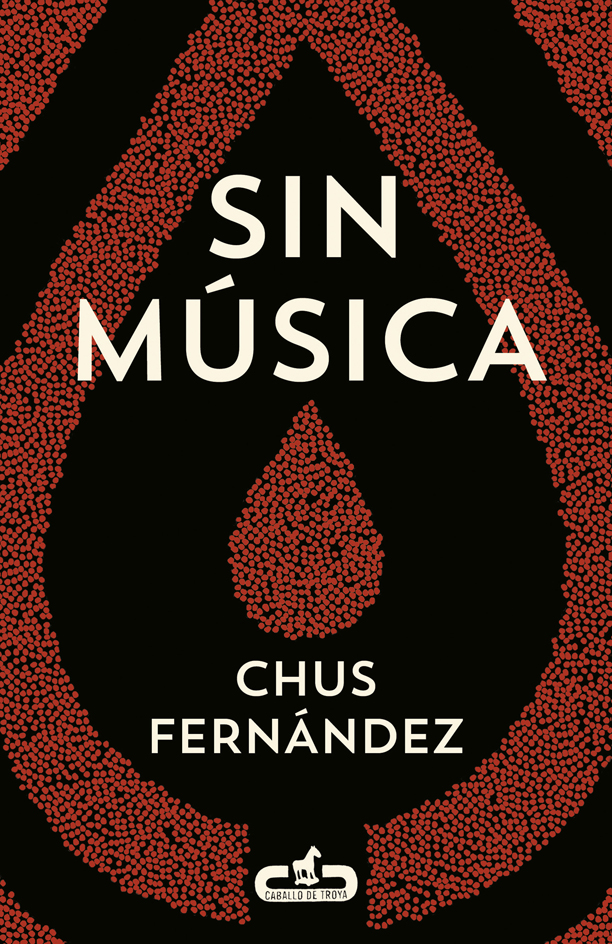Sin música, de Chus Fernández
Los shocks emocionales y los fracasos fundan por sí mismos caracteres que se convierten en destinos. No obstante, quizá haya una alternativa a este fatalismo, y es que, si bien nadie nos salva del golpe, en nuestra mano está el decidir cómo lo vivimos. En Sin música, un niño cuyo hermano ha fallecido en un accidente años atrás, y cuya hermana se ha ido recientemente de casa, trata de escapar del derrumbe en el que están inmersos sus progenitores no renunciando a dar cabida a todo lo que piensa y hace, es decir,
no permitiendo que su vida se convierta en el desmoronamiento del que es testigo. Este desmoronamiento podría resumirse en lo que el padre de Sin música le dice a un amigo: «Confundimos la ambición con la codicia. Lo confundimos todo. La gracia con el humor, lo anecdótico con lo interesante, la altura con el vuelo. Y si lo confundimos es porque nos vale. Nos vale lo pequeño porque proyectamos en ello lo que de verdad necesitamos, para completarlo; y lo que más tememos, para que nos sea más fácil conformarnos».
Puesto que la huida del niño de la derrota de sus mayores no es una decisión consciente, surge aquí la cuestión de si los infantes nacen sólo con Eros y son los adultos quienes les inoculan el Tánatos. Por otra parte lo que en Sin música encontramos no es la habitual problemática de qué tipo de espejo son los padres para sus hijos, sino su polo opuesto y complementario: qué tipo de espejo son los niños para sus padres. El resultado de estos y otros asuntos es una novela singular y envolvente que recomendamos que lean con un boli o un lápiz en la mano, pues les van a entrar ganas de subrayar muchos de sus pasajes.
Chus Fernández (Oviedo, 1974), es autor de Los tiempos que corren (Premio Asturias Joven de Narrativa 2001; Trabe, 2002), Defensa personal (Premio Tiflos de Novela 2002; Castalia, 2003) y Paracaidistas. Como letrista ha colaborado con Las Nurses, Pingüino y No Podrás Soportarlo. Tras una estancia de dos años en la Residencia de Estudiantes de Madrid como becario de creación, disfrutó de una beca de creación artística en Barcelona concedida por Cajastur. Es editor del fanzine Material de desecho y forma parte del consejo editorial de Malasangre.
Después, mi voz fue otra. En realidad, no sé si fue ella la que cambió o yo quien dejé de ser el mismo. Da igual. Hoy es domingo y los domingos todo se para y yo soy feliz porque todo se para los domingos, días benditos en los que las horas en vez de pasar se unen sin que me vea obligado a hablar con nadie más que con mis padres, los tuyos también. El domingo es una bolsa llena de cajas vacías, el único día de la semana en el que puedes mirar por la ventana y sentir que todo está como puede estar, que hay un acuerdo entre lo de dentro y lo de fuera; qué domingo más largo es el verano. Podría hacerte ahora una lista con todas las cosas que me gustan o me disgustan de esta estación que solo quieres que llegue y cuando llega solo quieres que pase, pero no la voy a hacer porque no me apetece y porque ya sabes cuáles son, por algo eres mi hermana, y, aunque siempre he creído que si uno escucha o lee es precisamente para oír hablar de lo que ya sabe, estoy seguro de que tú ahora mismo preferirías que te hablase de algo nuevo, o que no te hablase de nada, como siempre; además, algunas de esas cosas ya no me gustan y las otras me gustan más que nunca, así que ya me dirás. Qué raro todo, quién será el extraño: el que hacía algo que ya no hace o el que hace algo que no había hecho hasta ahora. El otro día, en el alimerka, cuando una antigua clienta de mamá le hizo saber a papá cuánto le asombraba lo mucho que yo había cambiado en tan poco tiempo, papá le dijo los cambios no se ven, lo que se ven son las consecuencias de los cambios, si no me crees; míranos, mira cómo estamos. La clienta sonrió, incómoda, o al menos eso me pareció y buscó alrededor nuestro algo con su mirada, y volvió a mirar a papá, en silencio, lo que me hizo pensar que no había encontrado eso que buscaba. Qué gracia papá, siempre me recuerda a alguien que tiene muchas ganas de decir algo y ninguna gana de hablar. Con él no me pasa lo que me suele pasar con el resto de los mayores. Lo he visto: son suaves. Porque tienen miedo o porque quieren algo. No flotan. Se precipitan. O se deslizan. Papá no. En papá hay algo, no sé, espinas, me parece, espinas que le aíslan y frenan, pero también le sujetan a lo que tiene más cerca, a su alrededor. Se empeñó en que viajáramos hoy, domingo, ya casi de noche, para que los anteriores veraneantes o inquilinos u ocupantes, como sea que se llamen los que están una semana en una casa que no es la suya y luego ya no están, tuvieran tiempo de irse, para que la casa respirase, y porque, según él, a esa hora íbamos a tener la carretera para nosotros solos, o al menos uno de los dos lados de la carretera, todos deberían estar volviendo de la playa cuando fuéramos hacia allí. Al final resultó que tenía razón papá, y yo me alegré un montón, por él, y porque me gusta vivir en un mundo en el que mi padre tiene razón, pero no le dije nada, en lugar de eso me puse un poco triste, igual que si acabase de ver cómo tiembla de repente un cable de la luz. Si me puse así fue porque no es fácil conducir cruzándote con toda esa gente que viene del sitio al que tú vas, en dirección contraria: pequeños faros acercándose de dos en dos para dejarte al momento atrás mientras tú avanzas en línea recta en la oscuridad. Y hacia ella. No lo entiendo, cuando estoy triste o asustado me siento solo, sin embargo, cuando estoy solo no me siento asustado ni triste, sino todo lo contrario. Bien, tranquilo. Tal vez mi tristeza sea crónica. Ojalá. Eso querría decir que es para toda la vida. Y no para siempre.
***
Olvidé coger la llave, tenemos que volver a casa, dijo papá en cuanto nos bajamos del coche. Mamá protestó: que si mejor volvía él a por ella, que si era solo media hora de viaje, que si lo esperábamos tomando algo en la terraza (esto último ya no fue una propuesta suya, pero lo pongo así, igual que lo de antes, porque mamá lo dijo con el mismo tono con el que dijo todo lo demás y porque aquí ya iba lanzado, la verdad), que la noche no era mala. Papá dijo que sí con la cabeza y nosotros nos quedamos allí, frente a la casa en la que pensábamos pasar nuestras vacaciones y en la que no podíamos entrar. Cuando no podemos entrar en algún sitio, ¿es porque ese sitio se está resistiendo?, ¿está haciendo ese sitio todo lo posible para que no lo ocupemos?, ¿se resistiría igualmente si en lugar de nosotros quisiera entrar alguien distinto? No sé, el caso es que no podíamos entrar y que papá volvió solo, en la misma dirección que la claridad pasajera, uno más entre todas aquellas luces, por allí volvió solo papá, por donde había venido con nosotros, conmigo y con mamá, pero en dirección contraria, quién sabe si más rápido o más lento precisamente por eso. Mamá y yo tomamos algo en la terraza interior de un bar que había justo enfrente y en cuyo letrero faltaban unas cuantas letras, lo que hacía que en realidad se llamase de otra manera. Al verlo, me pregunté si eso es lo que termina haciendo el tiempo con todos nosotros: que al final sigamos teniendo el mismo nombre y sin embargo nos llamemos de otra manera. Mamá pidió un vino blanco y unas aceitunas, no sé qué tiene mamá en contra de las burbujas. Después de discutir un poco con ella, pedí un kas naranja con mucho hielo y sentí que todo estaba como tenía que estar: así, en orden. Me volví un poco loco a la hora de comer las aceitunas. Tenían hueso y mis mordiscos pasaron por eso a ser más pequeños, todo lo que se hace con cuidado acaba dando como resultado algo más pequeño de lo normal. Mamá, con la mirada puesta en la casa que se elevaba por encima de la verja de la entrada, dijo ¿sabes?, lo bueno que tiene una casa como esta es que es ella la que por un tiempo es tu anfitriona, y no al revés, como suele pasar en la tuya, aquella en la que vives. Yo le pregunté qué pasaba cuando se tenían invitados en una casa que no es tuya, quién era entonces el anfitrión. Nadie viene a verte en vacaciones, dijo ella, muy seria de repente, y luego dijo al final acabamos en el paraíso, qué gracia. Como vio que yo no me reía ni reaccionaba de ninguna manera, debió de sentirse obligada a entrar en detalles porque al momento, como si tuviese que darme alguna clase de explicación, dijo yo creía que el paraíso era el principio, donde se estaba antes de haber pecado, y no después. Seguí sin decir nada. No sabía qué tenía que ver el paraíso con nosotros, y mucho menos cuáles eran los pecados de los que hablaba mamá. Yo, si puedo elegir, prefiero ser un pecador, eso que me llevo. Estos son algunos de mis pecados favoritos: mirar y escuchar sin que me vean a aquellos que no están ahí para ser vistos ni escuchados por mí. Mentir. A todas horas. Pensar continuamente y sin razón alguna en la certeza del infierno y en la improbabilidad del cielo. No querer, en general. Desear ir hacia atrás y más atrás aún. Con cada paso. A cada instante. Ser siempre. O pretenderlo. Yo sé que todas estas cosas no están mal en realidad, o por lo menos no mucho, pero me hacen sentir fatal, y como es por eso por lo que al final un pecado es un pecado te las cuento.