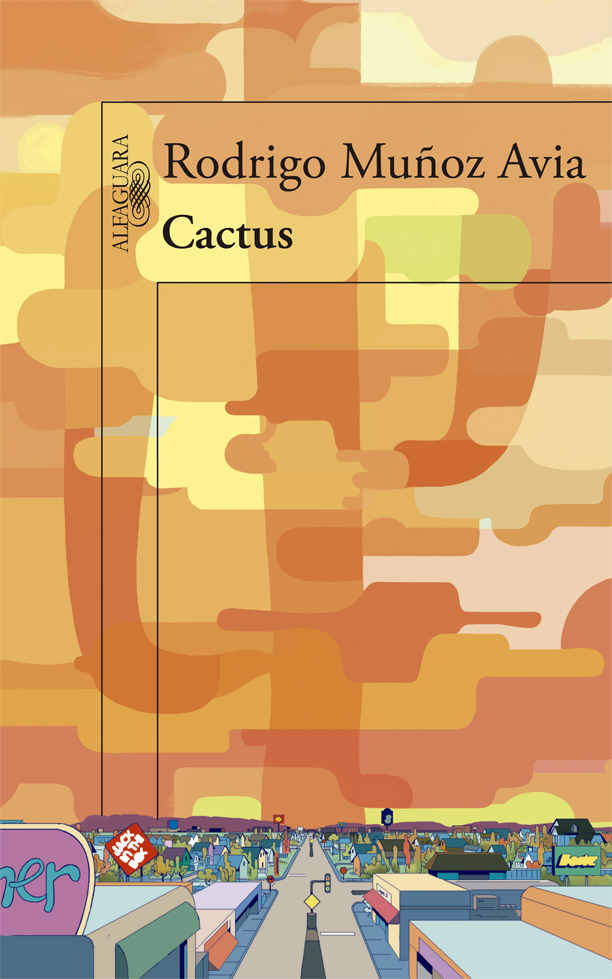Cactus, de Rodrigo Muñoz Avia
Agustín, el protagonista de Cactus, es un desastre. Va camino de los cuarenta, vive con sus padres, su novia lo ha dejado, bebe de más e insulta de más a sus alumnos. ¿La solución a todos sus problemas? Marcharse durante el verano a la Universidad de Stanford, en California, para seguir un curso sobre cactus. Conoce a sus compañeras de curso, que pronto lo adoptan como su mascota, y a su profesora Cynthia, una mujer impredecible y temperamental.
Rodrigo Muñoz Avia (Madrid, 1967) es escritor y guionista de cine. Ha publicado las novelas para adultos Psiquiatras, psicólogos y otros enfermos (2005) y Vidas terrestres (2007), ambas en Alfaguara. Además es autor de novelas juveniles (Lo que no sabemos, Premio Jaén, y El portero de hockey) e infantiles (Julia y Gus visitan el top manta y Los perfectos, con la que obtuvo el Premio Edebé de Literatura Infantil). Como guionista de cine colabora asiduamente con su hermano Nicolás Muñoz; en este campo destaca con los guiones del largometraje Rewind (1998), del documental El viaje de Susu (2003) y del largometraje Animales de companñía (2007). Ha publicado diversos estudios de arte contemporáneo, fundamentalmente sobre la obra de Lucio Muñoz.
Viajé a Estados Unidos durante el verano de 2009, huyendo de todo aquello que pudiera recordarme a mí mismo, a mi pasado y también, incluso, a mi futuro, un futuro que me aburría ya antes de haberlo vivido. Fue Lidia, mi prima, tan tenaz, siempre velando por mi estabilidad, la que casi me obligó a hacerlo.
—¿Cactus? —le pregunté.
—Cactus y suculentas. Les he dicho que eres un gran experto y que hacer ese curso es el sueño de tu vida.
Lidia es de esas personas que piensan que no pasa nada por mentir un poco si las cosas se hacen de corazón. Para ella, decir que yo era un gran experto en cactus era solo mentir un poco. Me había sacado de la cama, en un sábado que ya debía de ser de abril. Estaba muy exaltada al otro lado del teléfono.
—Lidia, falta mucho para el verano, estaba durmiendo —le dije. En realidad era incapaz de asimilar nada de lo que me había dicho hasta ese momento.
—He conseguido que te dejen una casita en Escondido Village, donde íbamos nosotros. El curso es barato, te gustará, no sabes cómo es Stanford para estas cosas. Jenny me ha insistido en que si no haces un curso, no puedes alojarte en el campus. Te va a encantar aquello. Me das mucha envidia, se me saltan las lágrimas solo de recordarlo.
—A mí se me saltan las lágrimas de pensar lo a gusto que estaba en la cama, Lidia.
Mi prima no dijo nada. Creo que realmente estaba llorando. Tiene una gran facilidad. A Lidia no le hacen llorar ni los alumnos ni ninguno de los especialistas en provocar el llanto ajeno que tanto abundan en nuestro colegio. A Lidia solo le hacen llorar los momentos de felicidad, ya sea suya o de las personas a las que quiere. En cuanto está muy contenta llora, es increíble. Es una persona bastante intensa. Está convencida de que el mundo está lleno de felicidad, y tiene un radar especial para detectarla.
La Universidad de Stanford está en California, en la bahía de San Francisco, al lado de Palo Alto. Palo Alto ofrece la mayor densidad de millonarios menores de treinta años de todo el mundo. Todos se metieron en algún garaje mientras estudiaban la carrera y se inventaron alguna chorrada de internet que los hizo ricos. Lidia siempre me hablaba de todo esto. Ella había pasado muchos veranos allí con su marido y sus hijos. Su marido es un científico reputado, pero él no se metió en ningún garaje para hacerse rico. En realidad es rico de familia, gracias a la conservera de anchoas de sus padres. A mí personalmente las anchoas me parecen una manera mucho más digna de hacerse rico.
Mi trayectoria personal en aquel año hizo que Lidia pusiera todo su empeño en mandarme a Stanford. Solo conociendo a Lidia puede uno hacerse idea de lo que esto quiere decir. Que me gustaran o no los cactus, que estuviera en condiciones económicas de afrontar un verano así, o que no hubiera manifestado en ningún momento interés alguno por una propuesta que consideraba tan ajena a mí eran, desde el punto de vista de Lidia, obstáculos menores.
—No quiero ir, Lidia, no se me ha perdido nada allí.
—Por eso mismo. En lugar de quedarte aquí lamentándote por todo lo que has perdido te propongo ir a un lugar donde no has perdido nada. Ya lo verás, allí nadie ha perdido nada, es impresionante. Solo miran hacia delante.
—¿Cuándo me he lamentado yo de algo? Aquí o en Pernambuco seguiré siendo el mismo, digo yo.
Me pareció oír un ruido.
—¿Mamá? —dije—. Mamá, cuelga ahora mismo, por favor. Te he oído.
Mi madre tenía casi ochenta años. Estaba sorda como una tapia. Era imposible mantener una conversación telefónica con ella y, sin embargo, le encantaba escuchar las conversaciones ajenas. Sorprendentemente, se enteraba de bastantes cosas. Lidia intervino y le dijo que se iba a acercar un día por casa para llevarle un par de frascos de anchoas, pero a mi madre no era eso lo que le interesaba. Tuve que asegurarle dos veces que no tenía ningún proyecto de viaje a Pernambuco, y que ignoraba por completo dónde se encontraba tal sitio. Luego, cuando mi madre colgó el teléfono, le dije a Lidia que ya hablaríamos de los cactus y de Estados Unidos, pero que difícilmente se podrían aunar dos conceptos que me interesaran menos.
Había sido un curso malo, tenía que reconocerlo. Las cosas empezaron a torcerse el día en que insulté a cuatro alumnos en una sola clase y el director me llamó a capítulo en su despacho. Eso fue en enero. Luego llegaron la gripe y las otitis que se me iban pasando alternativamente de un oído a otro. Mi cabeza retumbaba como una sandía hueca y el tímpano me crepitaba. No soportaba que mis alumnos hablaran a la vez. A uno le dije que si no se callaba en ese mismo momento haría huevo hilado con sus testículos. Quizá fue excesivo.
Más tarde, al comienzo de la primavera, el director me llamó de nuevo a su despacho y me dijo que al año siguiente no continuaría de profesor de Literatura en su colegio. Entre otras cosas estaba molesto porque en Navidades había puesto notable a un alumno que llevaba dos meses sin aparecer por el centro y porque unos padres me habían visto fumando con sus hijos cerca del aparcamiento. Salí del despacho del director y me fui a comer con el profesor de Religión de los pequeños. Comíamos juntos con frecuencia. Hicimos nuestro particular ranking de alumnos indeseables y luego hablamos de temas más elevados que él conocía mejor que yo: el panteísmo, la vida después de la muerte o la espiritualidad de los animales. En el cómputo total nos bebimos dos botellas de vino tinto. él, media, yo, el resto. Después cogí el coche y de camino a casa me tragué una furgoneta en un semáforo en rojo que por algún misterio yo no había visto de ese color. Fue un desastre. Tras la multa me quedé sin coche, sin carnet y prácticamente sin dinero.
Llegué a casa bastante tarde (no sé si fue ese día, pero da lo mismo) y no encontré a Eva. Me extrañó. Bajé a preguntarles a mis padres, que vivían en el piso inferior de mi dúplex. Mejor dicho, era yo el que vivía con Eva en el piso superior del dúplex de mis padres. Eva había sido mi compañera en los últimos seis años. Había estudiado Bellas Artes y por entonces preparaba la tesis doctoral sobre un artista conceptual y aragonés cuyo nombre, la verdad, no viene al caso. Se suponía que lo que le gustaba era pintar, pero lo único que hacía era estudiar. Mi madre me dijo que se había cruzado con Eva en el portal. Que se iba el fin de semana a Zaragoza, a ver a sus padres. Pero no volvió.
La llamé por teléfono. Aunque era ella la que me abandonaba, adoptó completamente el papel de víctima. Dijo que yo ya no era la misma persona. Que era imposible intercambiar dos frases en serio conmigo. Que no le hacía caso. Que cada día me comprometía menos con las cosas y bebía más. Que no hacía más que rehuirla y en el fondo rehuirme a mí mismo. Que me estaba convirtiendo en un ser pasivo y conformista. Que no le plantaba cara a la vida y no asumía que yo también era responsable de las cosas que me pasaban. Que estaba harta de vivir en casa de mis padres y compartir la asistenta, la vajilla y la tortilla de patatas. Que para eso se iba a vivir con los suyos.
Fue muy convincente. Los primeros días llegué a creerme que a la pobre chica no le había quedado más opción que irse. Luego ya no sé muy bien lo que pensé. Creo que me entregué a un victimismo bastante lastimero. Unas dos semanas más tarde decidí llamarla para que entre los dos reconsideráramos la situación y habláramos despacio. Pero Eva ya no estaba en casa de sus padres, sino en casa del artista conceptual y aragonés. Aquello escocía bastante. Me había dejado solo, en el centro de la cama, con las sábanas y las mantas cada día más embarulladas.
Fue entonces cuando Lidia apareció en escena.
Lidia, además de mi prima, era profesora de Inglés en mi colegio. Fue ella la que, cinco años atrás, me recomendó al director. Primero fue capaz de convencerme a mí de que ser profesor de Literatura era una de las cosas que más me pegaban en el mundo. A mi favor tenía mis estudios de Filología y mi afición a la lectura, era cierto. Lidia pensaba que mis experiencias como dependiente de libros en la Fnac, como guía turístico por Madrid y como redactor en una revista de fotografía también me ayudarían en mi labor frente a los alumnos. «Todo suma, Agustín —me decía—, al director le sonará a música celestial oír que sabes inglés, aunque en principio no lo necesites». Sin embargo, yo solo encontraba elementos en contra: mi carácter, mi poca empatía con el mundo adolescente y mi desconocimiento total de la materia (hacía más de quince años que había terminado la carrera). En realidad, de los grandes autores sabía el precio con IVA de sus libros, pero poco más. «Qué importa —me dijo Lidia—, lo aprenderás», y algo así fue lo que debió de pensar el director del colegio. Creo que albergaba tanta confianza en Lidia que no necesitaba más razones para darme el puesto. Le bastaba con una: era primo de la más convincente y entusiasta de sus empleadas.
Ahora, tras los reveses de las últimas semanas, Lidia se sentía obligada a impulsar de nuevo mi vida. Ella no se creía responsable de lo que había sucedido, pero sí se creía responsable, siempre lo creía, de lo que podía llegar a suceder. De modo que si me había hecho pasar por experto en literatura en un colegio, pensaba ella, ¿por qué no me iba a hacer pasar ahora por experto en cactus en California? Para Lidia no había duda de que aquel momento de mi existencia era el idóneo para dar el salto americano, abrir mi mente y olvidar mis pesares entre estudiantes del mundo entero.
La cuestión es: ¿por qué le hice caso? Realmente, no lo sé. Creo que fue una mezcla de cosas y ninguna en particular. En cierto modo fue algo ciego, es lo que tiendo a pensar. También creo que hubo una especie de sabiduría interior de mi cuerpo, una certeza no enunciada de que un cambio le vendría bien. Y aunque la idea de que Lidia ejerciese de tour operator podía ser cansina por momentos, a decir verdad resultaba muy cómoda.
Además estaba el hecho de que mi madre me animara por todos los medios a quedarme en España. Me sugirió que, dado que ese año no tenía la compañía de Eva, a lo mejor podía ir con mi padre y con ella a Galicia en el verano, ya que la tía Celsa tenía muchas ganas de verme y quería reeditar la foto de familia con todos los primos, esa que llevábamos tantos años sin hacer.
—¿Por qué no cenas en casa, hijo? —me dijo un día—. Ya no tiene sentido que te empeñes en cenar solo todas las noches… Te basta con bajar las escaleras.
Fue el detonante. La tercera vez que me dijo esto, salí de casa y me acerqué a la librería del barrio. Había varios libros sobre el tema que buscaba, pero supe perfectamente cuál era el que mejor se adaptaba a mis necesidades. Su título era Manual del experto en cactus.
Por la noche llamé a Lidia.
—Lidia, estaba pensando una cosa: ¿las casas de Stanford tienen lavadora?
Se quedó en silencio. Supe que unas lágrimas grandes le nublaban los ojos al otro lado del teléfono.