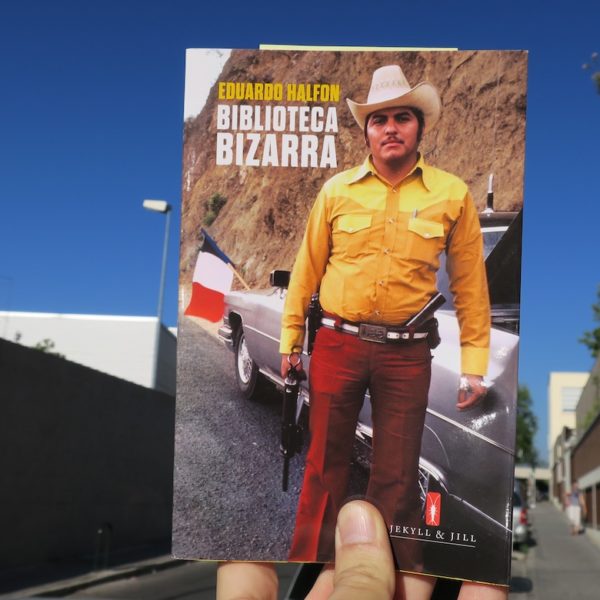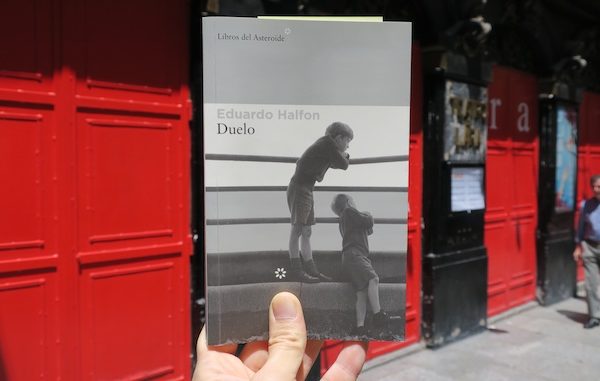Mil dolores pequeños de Pablo Escudero Abenza, una lectura de David Pérez Vega
Mil dolores pequeños, de Pablo Escudero Abenza.
Editorial Baile del Sol. 140 páginas. 1ª edición de 2016.
En junio de 2016 coincidí con Pablo Escudero Abenza (Orihuela, 1984) en el bar-librería Vergüenza ajena de Madrid. La editorial Baile del Sol había organizado una presentación conjunta con los autores que acabábamos de sacar libro con ellos. Pablo presentaba su novela Mil dolores pequeños y yo mi libro de relatos Koundara. Acabamos charlando e intercambiando libros. Creo que más que el hecho de acabar de publicar un libro, nos unió la circunstancia de que, en aquel momento, ambos éramos profesores de matemáticas en secundaria.
Pablo Escudero mantiene un blog literario llamado Cuentos pendientes. En el verano de 2016 publicó allí una reseña sobre Koundara. Un año más tarde, dentro de mi campaña a favor de poner orden en el deslavazado montón de libros que suponen mis lecturas pendientes, me he acercado al fin a Mil dolores pequeños.
En Mil dolores pequeños, la historia nos la cuenta un narrador innominado que sufre una extraña dolencia: «La memoria y el olvido son selectivos. Eso desde luego. Eso como mínimo. La mía no, por supuesto. Mi memoria nunca aprendió a filtrar ni a olvidar» (pág. 34). Durante unas horas al día, nuestro particular «Funes el memorioso» tiene que acudir a una clínica llamada Museo del Olvido y la Memoria, donde le tratan de sus problemas. Allí, como terapia, los médicos le piden que escriba sobre sus recuerdos.
En la dedicatoria que me firmó Escudero el día de la presentación se refiere a su novela como «esta sarta de mentiras». Creo que una tentación que puede tener el lector al acercarse a este libro es pensar que se trata de una novela autobiográfica. Por lo poco que sé del autor, me doy cuenta de que algunas características del narrador coinciden con las suyas: ambos estudiaron Ciencias Físicas, son de una ciudad de provincia y escriben relatos con los que han ganado algún premio.
La novela está dividida en sesenta y ocho capítulos, que no suelen ser muy largos. En ellos, el narrador va enlazando recuerdos, que en muchos casos se convierten en pequeños relatos. Éstos tienen que ver principalmente con su entorno familiar (sobre todo con el padre y el abuelo) y con los compañeros del colegio (el chico especial, el chico más guapo de la clase…), o con personas con las que se cruza en el metro, en la calle o en las clases de la facultad (Caperucita, Gómez Salto…).
A través de estos recuerdos o digresiones de la historia, el narrador va desgranando algunos de los momentos más significativos de su infancia, adolescencia o primera juventud, que se sitúan principalmente (aunque no sólo) en la década de 1990. Así, se evocan desde los desaparecidos videoclubs hasta los niños de Chernóbil que visitaban España durante unas semanas de verano.
Se juega al contraste con la figura del padre: mientras el narrador no puede olvidar nada, el padre está perdiendo la memoria; o mientras que el padre es alguien que corre muy rápido, el hijo siempre es el último chico de la clase en una carrera.
El narrador siempre ha querido ser escritor. Aquí debemos enfrentarnos a una paradoja en la construcción de la novela. En la página 39 leemos: «Yo quería ser escritor pero los médicos me lo prohibieron. Mi mente no podía soportar tanto tráfico. Al principio quizás, cuando era más joven, pero ya no. (…) Me mareaba cuando terminaba un relato. Me caía desmayado en cualquier parte». Ahora, sin embargo, son los mismos médicos que le prohibieron escribir relatos los que le piden que escriba sobre sus recuerdos. Esta escritura, ejecutada en la clínica de la Memoria, sin la esperanza de que nadie se acerque a ella, constituiría la novela que el lector tiene en las manos.
La primera frase del libro invita a la extrañeza: «Mi padre sabía volar». Es un truco que ejecuta durante los cumpleaños de la infancia del narrador. Dentro del contexto de una narración realista (salvo por el detalle del Museo del Olvido y la Memoria), este dato, al que se vuelve de forma reiterada en el libro, parece tener principalmente una carga metafórica y no literal. Abunda en Mil pequeños dolores el recuento de las derrotas cotidianas, en las que el padre (en paro, clínicamente deprimido y que gana algo de dinero gracias a la escritura de reseñas literarias) suele ser uno de los máximos exponentes en este Museo de la Derrota y la Pérdida, que constituyen las páginas de la novela.
«No suelo caer en la nostalgia», nos dice el narrador en la página 32. El mundo que se evoca y refleja aquí, es cierto, no está idealizado; más que caer en la nostalgia, lo que hace nuestro narrador es caer en la melancolía. «Tantos recuerdos me han inoculado al fin la tristeza», leemos en la última página del libro.
Nunca se nombra la ciudad de provincias original del narrador, ni se dice cuál es la ciudad a la que se ha marchado a estudiar Ciencias Físicas, en la que los viajes en metro se convierten en una de sus principales rutinas, pero yo he supuesto, por inercia, que se trataba de Orihuela y Madrid.
La narración no sigue un orden lineal; en cada capítulo, los hechos evocados pueden ser nuevos o también se puede volver sobre escenas ya mostradas antes y completarlas o narrarlas desde otros ángulos (esto ocurre sobre todo cuando se habla del padre, del abuelo o de alguno de los compañeros de clase). Muchos de los pequeños motivos narrativos que se pueden leer en estas páginas tienen que ver con el arte o el deporte; algunos de los capítulos hablan de natación o fútbol, pero también de músicos y escritores. Aquí, destaca la figura del albanés Ismaíl Kadaré; el tema albanés acaba tomando importancia narrativa en la historia. Las apreciaciones de Escudero Abenza sobre las realidades que muestra pueden ser en algunos casos típicas, como cuando se habla del chico gordo que era el portero del equipo de fútbol o del ambiente varonil de las peluquerías de caballeros a las que empieza a ir a los diez años, pero muchas otras (la mayoría) son apreciaciones bastante originales de la realidad; en este sentido, me han gustado las notas sobre las inundaciones que sufría su barrio cuando era pequeño, o el tema narrativo ‒como ya he comentado‒ en que se acaba convirtiendo Albania: sus escritores y deportistas, su política…
Dentro de un tono sencillo, pero marcadamente melancólico, se tiende a la página poética (de hecho, más de uno de los capítulos cortos se podrían leer como poemas en prosa), no exenta de un particular sentido del humor: «Seguramente la siguiente moda estúpida será la de blanquearse los huesos para que brillen más en las radiografías», leemos en la página 61.
En la contraportada, para emparentar el libro con otros en los que se ha podido inspirar el autor, se citan dos: Yo recuerdo de Joe Brainard y Me acuerdo de Georges Perec. Son dos libros que no he leído, pero sí he hojeado. En más de una ocasión, la escritura morosa y evocadora de Escudero Abenza me ha recordado al Ray Loriga de Lo peor de todo o Héroes, pero ignoro si se trata de una referencia válida para alguien nacido en 1984.
La pega que se le puede poner a un libro como Mil dolores pequeños es que, al estar construido como un conjunto de recuerdos aparentemente deshilvanados, no tiene demasiada tensión narrativa. Imagino que Escudero Abenza no quería escribir una novela con tensión narrativa, para la que se requieren otro tipo de planteamientos. Él ha escrito una novela ‒sobre el fin de una juventud humilde‒ poética, nostálgica y evocadora, con algunas digresiones muy originales e imágenes potentes, que se lee siempre con agrado.